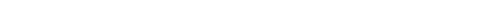Otra mirada
Texto pronunciado durante la apertura de los cursos de verano de la UPV
Junio 2007
Digo "otra mirada" y me refiero en principio a la mirada creadora, e incluso a la inventora. Recuerden que Don Quijote vio gigantes donde sólo había molinos de viento, y que, con la excepción del sastrecillo valiente, todos los súbditos del Rey Sapo admiraron, donde no había, un hermoso traje. Recuerden asimismo, por citar casos menos literarios, que hay personas que miran una noche al cielo y ven, no ya un ovni, sino cientos de ovnis pasando en bandadas, como si fueran patos o palomas, y que tampoco faltan los que, en ese mismo cielo, contemplan la sucesión de estrellas como si de un panel informativo se tratara, deduciendo mensajes que lo mismo sirven para cuestiones de amor que para las de salud o de dinero.
No todas las miradas creadoras o inventoras son, sin embargo, circunstanciales, unidas a un momento y a un espacio concretos. Hay miradas que son creadoras, inventoras, y además son generales: así las de la poesía; así también las de la ideología política; poesía e ideología política que, mezcladas, llegan a crear la imagen de un país entero o la de un enorme colectivo de personas. Pensemos en la generación del 98 que, según nos contaban los manuales, dio carta de naturaleza a Castilla, e hizo de ella la quintaesencia de España. Pensemos también en Pablo Neruda y en su "Canto General". Pensemos, por fin, viniendo más cerca, en Pío Baroja, cuyos ojos -aquellos ojos pequeños escondidos bajo la boina- fueron luego guía para muchas generaciones, hasta el punto de que cuando alguien decía "paisaje vasco" venía a decir "paisaje vasco según descripción que de él nos ha dejado Pío Baroja en sus cuentos y novelas".
Estas miradas creadoras, inventoras, generales, relacionadas siempre con una determinada poesía y una determinada ideología, suelen ser con frecuencia de signo opuesto. Cuando el escultor Oteiza lanzaba su mirada a la cultura popular, la veía como aquella rama de pino que los mineros de Salzburgo dejaban por un año en la profundidad de la mina, para luego sacarla recubierta de cristales de sal, brillante y reluciente, como adornada con diamantes; visión, ésta de Oteiza, que engrandecía todo cuanto formaba parte de esa cultura popular, y en especial al bertsolari. Decía Oteiza del bertsolari que era "un poeta involuntario", "la representación social más alta que tenemos del alma tradicional de nuestro país", y que algo tenía que ver su técnica con las de las músicas de vanguardia. Otros, en cambio, rechazaron esa visión. Vale decir: no todos tenían esa mirada, esa ideología, esa poesía oteiziana. Todo lo contrario. Recuerdo a una importante personalidad de la política vasca que, hablando también él de bertsolaris, los describió como "hacedores de ripios". Para él y para otros muchos, esa rama de pino valía lo que cualquier otra rama de pino, apenas nada.
El hecho de que las miradas, las concepciones generales sobre los paisajes o las gentes sean diferentes u opuestas nada tiene de extraño. Así ocurre siempre y, en general, en lo que a este tiempo y a esta parte del mundo respecta, la mayoría de ellas suelen convivir aceptablemente. Con todo, suele darse entre ellas -entiéndase: entre las personas o los sectores que portan las miradas, las concepciones- una lucha por la hegemonía, sobre quién mira más y mejor, sobre qué poesía es más auténtica y más se extiende por toda la sociedad. A veces, triunfa una de ellas-como ha triunfado ya, en este mismo país nuestro, la idea de que los vascos, y no sólo los de Bilbao, pueden nacer donde les dé la gana-; otras veces, en cambio, no triunfa ninguna. No es que empaten, como ocurre en el fútbol, sino que, sencillamente, son abandonadas, desestimadas por la sociedad. Recuerdo que, en mi adolescencia, todavía tenía cierta importancia el enfrentamiento entre quienes creían en la escasa romanización del País Vasco, considerándola extraordinariamente positiva, y quienes, creyendo lo mismo, la consideraban extraordinariamente negativa; entre los seguidores de Navarro Villoslada y los de Pemán o de Sánchez Albornoz, podría decirse. Luego se supo, todos supieron, que la romanización había sido todo menos escasa, y ahí terminó la liza.
Me vuelve ahora la imagen de esa rama de pino de los mineros de Salzburgo, toda ella recubierta de sal cristalizada, y pienso que también yo debería tomar alguna de las palabras que he citado y concretarla más, solidificarla, convertirla, si ello me es posible, en algo más brillante. No con fines de celebración o de fiesta, como al parecer ocurría entre los mineros, sino por explicarme mejor.
Elijo, para mi particular operación geológica, con objeto de solidificarla y concretarla, la palabra "mirada". Y de todas las miradas -la creadora, la inventora, la que tiene su origen en una ideología, la poética-, ésta última, la poética. Es la "otra mirada". Hago esta elección con la vista puesta en la creencia de que, aquí, en este país, tenemos mucha necesidad de ella, necesitando, además, que sea verdaderamente otra: diferente, al menos, de las que han estado en la base de las ideologías dominantes.
Es mirada poética aquella que transfigura la realidad al tiempo que se desentiende de lo necesario o de lo útil. Si hubiera que elegir un emblema que la representara, bien podría servirnos ese reloj de la iglesia de Urruña que figura en uno de los libros de Pío Baroja -"El País Vasco"-, y que no sé si aún existe. Se trata de un reloj de sol, con las horas en números romanos y una sentencia en latín que dice: Vulnerant omnes, ultima necat -"Todas hieren, la última mata". Es evidente que, desde el punto de vista de la utilidad, es decir, para saber la hora, de nada sirve la sentencia. Sirve, naturalmente, para iniciar una reflexión sobre el tiempo, la vida y la muerte; para entrar en el terreno de quienes, en otros tiempos, hablaron de la fugacidad de la rosa y de las damas y galanes que, hora a hora, de primavera en primavera, iban convirtiéndose en polvo; pero esta utilidad es intransitiva, no se materializa en nada.
Quizás pueda verse mejor este abandono, esa falta de preocupación por lo útil, en un caso que cita Juan Benet en sus escritos sobre literatura. Compara el gran escritor dos epitafios del monasterio de Oña, en Burgos.
El primero, románico, redactado a principios del siglo XI, decía:
Aquí están sepultados el conde Don Gómez (fijo del conde don Gonzalo Salvadores) y su muger la condesa Doña urraca. Este conde Don Gómez e Diego Gómez su hermano, fueron muertos del rey Don Alonso de Aragón en una batalla que con él huvieron en el campo de Espina, en tiempo de la reyna Doña Urraca, fija del rey Don Alonso que ganó a Toledo. Murieron en el año del Señor de mil ciento y diez y siete, a doze días del mes de Abril.
A este epitafio le sustituyó otro redactado a finales de siglo XV por un fraile que, al parecer, recibió el encargo hacer el trabajo "con toda la honra y majestad posible". Este segundo epitafio, colocado en lugar del primero, dice:
Gómez, que defendió las costas españolas
Como Héctor las de Ilión, y su fiel esposa Urraca
Aquí contemplan cómo se pasan los fríos inviernos y las gratas primaveras
Y cómo nada hay durable bajo la bóveda del cielo.
Comenta Juan Benet que no existe el menor parentesco entre los dos epitafios. El primero, dice, "no es otra cosa que una reseña histórica en la que, con la mayor economía posible se acumula el mayor número de datos y hechos" (mencionándose siete personas, tres genealogías, dos hechos de armas, tres lugares y una fecha exacta); el segundo, en cambio, es una estancia, un canto breve que, mediante el estilo, se esfuerza por superar la crónica y por revestirla "de un carácter épico y un acento intemporal".
Al igual que el reloj de Urruña, los epitafios muestran la diferencia entre la poesía, resultado de una mirada poética, y los demás textos. Queda claramente definida la despreocupación de aquella hacia lo pragmático, lo directamente útil.
Debe advertirse, con todo, que, al menos en cierta medida, esa despreocupación es algo característico de lo humano, y que no sólo la encontramos en los textos, sino en la misma realidad, en todas y cada una de las manifestaciones de la vida. Desde siempre, además. Recuerdo haber leído al paleontólogo Jesús Altuna que en las cuevas utilizadas por los seres humanos del Neolítico, incluso en las que se encuentran bastante alejadas del mar, aparecen conchas de Nassa reticulata, un molusco que carece de sustancia alimenticia pero que, por sus colores y por su tamaño, resulta apropiada para los objetos de adorno. Es decir, que aquellos seres humanos de hace diez mil o más años pasaban muchas fatigas, no para alimentarse -lo más necesario- sino para embellecerse -algo innecesario: se puede vivir sin collares-. Lo mismo puede deducirse, por otra parte, de la lectura de los libros de historia económica, donde se nos informa del impulso que dio a Europa el comercio con las Indias orientales y occidentales, basado sobre todo en la demanda de materias banales como la seda o las especies. Pero, en realidad, no hacen falta ejemplos. En los actos de nuestra hay siempre una tensión, positiva si no llega a extremos quijotescos, que nos aleja de lo pragmático, de lo necesario.
Podemos preguntarnos ahora qué pretende, qué busca la mirada poética, cuál es el objetivo de esa otra mirada, lo mismo en los textos que en el plano real. Lo que no sirve para informar, ni para hacer por la vida, ¿para qué sirve? Conviene, quizás, antes de responder a la cuestión, recordar otro de los epitafios del monasterio de Oña, recogido, como los ya citados, por Juan Benet. Dice:
No está aquí el falaz y soberbio Ulises
Sino los dos Escipiones, dos rayos de la guerra
Gonzalo Quatromanus y Nuño
Que están en el alto cielo y a los que mató la diestra del moro.
Creo que resulta claro: la mirada poética saca los hechos y los nombres de la crónica y los lleva a otro lugar, a otro contexto; un contexto donde reina un valor superior. Esto es lo decisivo: el valor. Nuño y Gonzalo Quatromanus serían, probablemente, dos miembros de la baja nobleza, nacidos en algún pequeño pueblo, con familiares que atenderían a los nombres de María, Pedro, Martín y otros parecidos, y serían, además, guerreros de oficio. La mirada poética desdeña estos datos y sitúa a ambos donde los Escipiones, donde Ulises -que, además, en el epitafio, queda por debajo de ellos-. Recuérdese que lo mismo había hecho el autor de las estancias al hablar de Gómez y afirmar que había defendido las costas españolas "como Héctor las de Ilión". Para más valor, estos epitafios poéticos se valen del alto estilo, de una retórica equivalente a los armiños y a los buenos paños de los trajes de la nobleza, y Gonzalo y Nuño son calificados de "rayos de la guerra". Repito lo dicho: la mirada poética traslada los hechos y los sujetos a una zona de valor.
Piénsese que, según los estudiosos, Virgilio escribió la Eneida con el encargo de emparentar Roma con Troya y de dotar al emperador Augusto de una genealogía homérica, y que idéntica voluntad encomiástica tuvieron los ciento y un poetas que, como nuestro Larramendi, escribieron sonetos en honor de reyes y príncipes. Y lo que vale para el pasado vale también para nuestro presente. Nadie renuncia a estar más arriba, a tener más valor que el que ya tiene, y agradece la mirada poética -y los poemas, textos, cuadros o vídeos consiguientes- que llevan a cabo la operación que antes, al hablar de la rama de pino de los mineros de Salzburgo, he calificado de geológica, pero que ahora, con una metáfora más clásica, prefiero explicar en términos de ascensión: ascensión de un círculo a otro que se tiene por superior, por más luminoso.
De todos modos -es importante precisarlo- la mirada poética no siempre da lugar a un discurso que lleva hechos y personas a una zona de valor superior. A veces ocurre lo contrario. La poesía no siempre es embellecedora o encomiástica. A veces, actúa a la contra -sin dejar de ser poesía-. Recuérdese aquel Epitafio a una dueña que se atribuye a Quevedo y que dice:
Aquí descansa en eternal modorra
Cumplido de su vida el postrer plazo,
La astuta cazadora cuyo lazo
Jamás pudo evitar humana zorra.
Murió de un fuerte golpe que en la morra
Le dio furioso un atrevido abrazo,
Que era justo muriese de un porrazo
Quién vivió de dar gusto a la porra.
Debo pasar ahora a un terreno más personal, pues necesito un ejemplo para acercar las cuestiones que vengo tratando -la mirada poética en relación con el valor- a nuestro mundo, a este país en que estamos. Se trata de una experiencia que viví cuando vine de mi pueblo natal con el objeto de realizar mis estudios de bachillerato en un colegio de esta ciudad.
Me encontré, al poco de llegar, en un círculo desconocido. Era uno de los inferiores, quizás el tercero o cuarto de la escala, resultado de una mirada negativa. Una cierta sibilancia al hablar -zzapato, raitz cuadrada -, el hecho de provenir de un pueblo de la provincia y de hablar la lengua vasca o euskera, me llevó enseguida -como un asteroide a la órbita de un planeta-a aquel círculo. Brevemente descrito, era el del estereotipo que habitualmente se aplica a los campesinos.
Como bien se sabe, el campesino ha sido desde hace siglos la contrafigura del habitante de ciudad; del habitante de clase media o alta, sobre todo, de los mismos que ahora, con lenguaje más popular, dicen de sí mismos que son "urbanitas". En su condición de contrafigura, el campesino lleva todas las de perder, y nada tiene de extraño que muchas de las voces que figuran en el "Inventario General de insultos" y en otros diccionarios de maldecir encuentren en él asiento: desde las más generales - "pueblerino", "cerril", "palurdo","paleto" -hasta las particulares de cada lugar: "jebo", "borono", cashero" y demás.
No me di cuenta entonces, pero supe luego, por verlo reflejado en todas partes, que esa identificación de lo vasco con lo campesino estaba extraordinariamente difundida y que reverdecía, en su vertiente más agresiva, cada vez que en nuestra sociedad se agudizaba un conflicto. Ejemplos de ello habría mil, pero valdrá quizás con uno de ellos, particularmente directo: un poema titulado "Epístola a los vascones", de autor famoso, publicado no hace muchos años. Yo lo leí por primera vez en una revista oficial destinada a los estudiantes extranjeros de español.
El autor del poema expresa su punto de vista convirtiendo en personaje a Oihenart, un escritor vasco del siglo siglo XVII, que es quien dicta la supuesta carta a los vascones. Se leen en él versos como los que siguen:
"(?)me distéis tanta pena, en fin, decía,
que en vuestra lengua aldeana,
que era también la mía
(distingo: era la mía, más no tanto.
Sabéis que prefería el raro encanto
del francés de Ronsard, o el sermo gravis
de Tácito, Polibio y Tito Livio,
si bien, de ciento en viento, y por alivio
del fatigoso estudio,
en vuestra ruda jerga de pastores,
requería de amores
a mis lindas vecinas
en las pinas colinas suletinas )
decía pues que en vuestra dulce parla
( prefiero por ahora no nombrarla ),
en el rústico idioma
que preservasteis del letal contagio
de la corrupta Roma,
libre de los errores de Pelagio,
de Lucero, Calvino y Galileo,
que guarda un fresco aroma
de estiércol y de poma,
y del ágil cabrón del Pirineo (?)".
Y continúa, veinte versos más adelante:
"(?) Pensaba por mi parte:
"Al fin estos palurdos oyen arte.
Si mi ejemplo cundiera,
Al cabo de diez siglos, el eusquera,
Hoy bárbaro y enteco,
Rivalizar podría con el checo,
Y un euscaldún cualquiera,
-un fraile capuchino o un rebeco-
sería candidato a un premio sueco".
Fue vana mi esperanza,
Porque seguís tan brutos como antes,
Sin Franco y con Ardanza.
Tres siglos han pasado. Os hago gracia
De los siete restantes.
Nunca serán bastantes
Para vencer la fiera contumacia
Con que habéis resistido
A todo sabio que en el mundo ha sido".
Ahora puedo repetirlo con más tranquilidad: hay una mirada, una concepción, que caracteriza a todo lo vasco según el modelo del estereotipo de campesino, situándolo en un círculo inferior y convirtiéndolo en contrafigura de la excelencia de otros grupos o sectores de la sociedad. Si se expresara en prosa, daría lugar a una especie de Cuento General, un cuento que empezaría así:
"Hay una gente que proviene del monte, de las aldeas y los caseríos, y que es cerrada y retrógrada, y además primitiva, racista, carlista, nacionalista, a veces terrorista, y siempre de poca cultura, ágrafa, provinciana y pueblerina; una gente que es lo contrario de lo que somos nosotros, liberales, cultos, sofisticados, cosmopolitas, demócratas de toda la vida, progresistas como el que más, etc. etc. etc."
Con todo y con eso, no debe colegirse de lo anterior, como quizás yo mismo he dado a entender al citar textos tan agresivos como el poema o el cuento, que el impulso primero de esa mirada que sitúa lo vasco -la lengua de las zetas sibilantes, por ejemplo-en un círculo bajo, haya sido, o deba ser, forzosamente, malévolo, el de alguien que siente antipatía por los vascos, por las personas concretas de este país. Por el contrario, el impulso ha sido a veces bienintencionado.
El escritor Aingeru Epalza escribía hace algunos meses un artículo en el que daba cuenta de sus sorpresa al analizar la obra de Bertrand Bareré y Henri Gregoire, dos de los diputados que, en la Francia del XIX, más habían abogado por la desaparición de la lengua vasca y su sustitución por el francés. Sin embargo, no había odio o menosprecio en ellos. Todo lo contrario. Ambos diputados tenían a los vascos en gran consideración y, precisamente por ello, les apenaba ver que la lengua, o mejor, el hecho de que sólo hablaran el vascuence o euskera, y no el francés, contribuía a mantenerlos bajo la capa oscurantista y reaccionaria del clero de la época. El cambio de lengua habría de llevarles hacia la libertad y el progresismo, hacia la luz ilustrada.
Es evidente que Bareré y Gregoire tenían parte de razón, y fueron muchos los autores que, en años posteriores, vinieron a decir lo mismo. Recuerdo en este sentido una anécdota que escuché Daniel Landart, el autor teatral nacido en Laburdi: el cura del pueblo había pasado por su casa a mediodía y se había quedado a comer. Hasta ahí, todo normal. Ocurrió, sin embargo, que, tras los postres, el cura se quedó dormido in situ, en la silla. Pues, al parecer, nadie de la familia hizo el menor ruido ni se movió de la mesa hasta que la siesta terminó y una bendición remató la visita. Daniel Landart consideraba el hecho como una muestra de la sumisión en que vivía su familia y toda la sociedad de Iparralde, del norte del País Vasco.
Podría pensarse que, aún siendo ciertas esta clase de anécdotas y la situación que revelan, únicamente pudieron darse en los límites de la zona rural del País Vasco. Pero el hecho de que la ideología nacionalista estuviera, al menos en sus comienzos, estrechamente unida a la religión católica, contradice el supuesto. Además, hay testimonios. Léanse por ejemplo las crónicas que Roberto Artl envío desde Bilbao el año 1936, pocos meses antes de que empezara la guerra. Se asombra el escritor argentino -concretamente en una visita que hace a Portugalete- de la hermosura física de la gente que ve en una fiesta nacionalista, para, a continuación, asombrarse aún más de la veneración con que escuchan a un sacerdote que, desde su punto de vista, el de un hombre cosmopolita e ilustrado, sólo dice vulgaridades y tonterías piadosas.
Naturalmente, esta serie de situaciones y de actitudes no se han dado sólo en País Vasco. Sería quizás más cierto decir que han sido universales. Piénsese por ejemplo en Castilla y en Julio Senador. Escribió Julio Senador, empeñado en la modernización de Castilla - con proyectos como el de repoblar la meseta con árboles tal como lo habían hecho los franceses en la Landas- que la gran enfermedad que ponía en peligro a los castellanos no era el paludismo, sino "el palurdismo".
Resumo: esa mirada menospreciadora estuvo a veces inspirada en una genuina voluntad de modernización, de avance hacia la libertad; pero en su versión agresiva -que, desde luego, no se ha limitado a poemas y que, en los últimos veinte años ha cobrado nueva fuerza- muestra su verdad última: no hay mayor anhelo de libertad o de progresismo. Hay, más bien, clasismo; un clasismo de la misma estirpe que la de los señoritos que miraban mal al campesino y lo convertían en su contrafigura.
Se dirá, con toda razón, que este clasismo, esta antipatía bastarda hacia lo vasco, no es visible en los jardines de la Corte ni en los pasillos de los edificios de gobierno, y que tampoco aparece en los programas de los partidos políticos estatalistas; que a ningún gobernante actual se le ha pasado por la cabeza prohibir la lengua vasca - por ejemplo en los epitafios de las tumbas, tal como ocurrió durante parte de la dictadura-; se dirá eso, repito, con toda razón. Porque es verdad. Pero es innegable que esa mirada negativa, esa antipatía, ese clasismo forma parte del conglomerado de ideas, creencias y sentimientos, de una parte de la sociedad; no del de todos los que votan a partidos estalistas, pero sí del de algunos, del de bastantes. Y no como un elemento más, sino de forma más radical; como el nutriente en la fruta.
Vuelvo ahora al colegio, y sigo con la confidencia. Pues resultó que la sibilancia -zzapato, raitz cuadrada-, el hecho de haber nacido en un pueblo guipuzcoano y hablar la lengua vasca o euskera, me otorgó, cara a una minoría de personas, un gran valor. Existía, al parecer, una mirada, una poesía, que tenía en gran consideración a los que eran como yo, situándolos en uno de los círculos superiores. Lo paradójico era que la causa de esta ascensión era la misma que los detractores habían aducido para el descenso: la identificación de lo vasco - la cualidad que nosotros portábamos- con lo campesino. Un campesino visto ahora a través del estereotipo virgiliano -como parte de la "sencilla gente del campo"- y quizás también de la del "buen salvaje" de Rousseau.
Esta nueva consideración tuvo en ocasiones un lado chusco, pues se daba el caso de que durante las clases de gimnasia los de la zeta sibilante fuéramos llamados a demostrar a los decadentes muchachos de ciudad las ventajas de llevar una vida sana, es decir, de campo, haciendo cuarenta flexiones seguidas, e incluso -en días de gran fervor-sesenta o setenta; algo que me hacía padecer bastante, porque yo no era del mismo-mismo campo. Pero, en general, como no podía ser de otra manera, la ascensión fue agradable y, desde el punto de vista personal, positiva. Uno de las motivos de que no abandonara mi lengua materna y de que, al contrario, empezara a escribir en ella, tiene que ver con aquellas personas y aquella época: un sacerdote apellidado Bereciartua me empujó a ello.
Aquella mirada, la identificación ascensional de lo vasco con lo campesino, era entonces, años sesenta, años de dictadura, poco visible, pero ya había sido asumida por algunos sectores dinámicos de la sociedad, y principalmente por los jóvenes. En realidad, ya se había transformado, ya había creado una nueva poesía que poco tenía que ver -como sí Orixe y su poema de los años treinta "Euskaldunak"- con las miradas virgilianas o roussonianas. Era una mirada moderna, neo-romántica, influida por filósofos como Heidegger y, sobre todo, por la vanguardia artística. El nuevo poeta, profético, era Oteiza. El libro: "Quosque tandem?".
"El vasco -afirma Oteiza en el libro- es un estilo, todo lo que hace responde a un personal estilo".
Y añade luego, unas páginas más adelante:
"Estamos confundiendo lo que en los vascos es tradición histórica incompleta ( reciente), latina y occidental, con lo que es tradición prehistórica entera y original. Si afirmamos que Ignacio de Loyola no es un santo vasco, es porque su forma de santidad es latina, y no es vasca como en Garicots".
El estilo vasco viene, en la poesía de Oteiza, de una primera alma, formada en el neolítico, un alma que ha sobrevivido con dificultad pero que aún es visible -para el que la busca- en el bertsolari, en la forma del frontón, en la forma de bailar de los niños vascos, en el ritmo de la txalaparta: en todo lo que lo que los antropólogos como Aranzadi y Barandiaran han descrito; aunque entendiéndolo de otra manera.
Hay un pasaje que ilustra esta forma -insisto: poética- de ver la realidad, precisamente cuando compara a Ignacio de Loyola y a Garicoits e interpreta una pasaje de la biografía de este último santo:
"Le presentan -cuenta Oteiza de Garikoits- para su primera comunión, presentándole un dios jansenista que llena de terror su alma. Y no comulga. Obsesionado por este miedo, estando un día cuidando, de pastor, ovejas en el monte, de repente se echa a reír, inundado de una gran paz amorosa de Dios en su corazón. Para contener su ataque de risa tiene que golpear su cabeza contra un árbol o un muro. Es el contragolpe, el golpe en dirección mental contraria(?).¿Qué ha sucedido al pequeño Garikoits? Que buscando en lo más interior de su alma un refugio a su terror religioso, ha dado con su primera alma religiosa, oculta en su memoria colectiva y personal. Es su estasis vasca ( designado como su primer éxtasis por algunos de sus biógrafos) el contraéxtasis de Pascal, para nosotros la suspensión espiritual propia del vasco en su cromlech religioso".
Oteiza era un gran poeta. Es tal la fuerza de su concepción que lo mismo ilumina el nimio pasaje biográfico de un santo que un aforismo de Valéry o la posible relación etimológica entre las palabras uts, que en lengua vasca significa al mismo tiempo "vacío" y "puro", y la palabra urtzi, que significa "firmamento". Esta concepción es además indiscutible, y quienes la tienen por excesivamente metafísica olvidan que otros poetas, así Pessoa, así también Yeats, cimentaron su obra a partir de la teosofía, y que, en materia de arte o de poesía, lo que nos importa es, precisamente, el resultado, la obra: el poema, el cuadro, la escultura, la pieza musical.
Sin embargo, esta concepción que en el ámbito artístico es indiscutible resulta en otros, y concretamente en el de la política -cuando se amplía el campo y ya no estamos pensando en personas o en esculturas, sino en sociedades enteras- todo lo contrario. No sólo discutible, sino inaceptable.
Es inaceptable porque no hay esencia que valga, ni algo que podamos llamar "alma del pueblo". En realidad, no es difícil desentrañar la operación poética que está en el origen de esas ideas, lo mismo en Oteiza que en los románticos. En primer lugar, se singulariza, se entroniza un momento concreto de la historia, un momento del pasado, y se dice "esto es lo que vale", "en este momento nos hicimos vascos los vascos", "ahí quedó constituido nuestro ser". En segundo lugar, se singulariza, se entroniza, al menos simbólicamente, una parte de la sociedad, justamente aquella que al parecer mejor conserva los rasgos esenciales, mejor "porta" la esencia. Me refiero, cómo no, a los campesinos. A los campesinos que, entre otras cosas, poseen la lengua; la lengua que otros, suele decirse, "han perdido".
Dicho de otro modo, en la concepción oteiziana y en la romántica, se plantea la polaridad entre esencia e historia, con clara preferencia hacia la primera. Es la parte de la esencia lo que inclina la balanza. De ese modo, aquellos que creen en la posibilidad de una esencia colectiva y en que puede existir "lo vasco" independientemente de lo que hayan hecho o les haya ocurrido a los propios vascos durante veinte o treinta siglos de historia, pueden afirmar tranquilamente que "la civilización latina fue aquí una civilización de paso", o pueden interpretar la historia en términos de "pérdida", "decadencia" "alejamiento de la esencia, del propio ser, el ser verdadero que aún podemos encontrar en los campesinos".
Ideas así suelen llevar posturas políticas autoritarias. Basta con que alguien se constituya en defensor de esa supuesta esencia -haciendo suya la interpretación oteiziana de lo campesino, por ejemplo- y supedite a ese fin toda su acción política. Pero hay una contradicción en los términos: no puede hacerse política en torno a un elemento inefable. En todo caso, puede hacerse religión. Piénsese en las sectas: su ideario suele consistir en una suma de esos elementos inefables, energías, magias, auras y demás.
He afirmado antes que el impulso de la mirada que situaba lo vasco en un círculo bajo, no tenía por qué ser malévolo y que, en tiempos democráticos, jamás llegó la antipatía o el clasismo a los programas de los partidos políticos. Ahora debo decir lo mismo de los de la otra orilla, que la concepción oteiziana o la romántica tampoco está presente en los programas del nacionalismo vasco, que ninguno de los políticos de esa orilla ha expresado jamás la intención de negarle el voto a un Ignacio de Loyola actual a causa de su alma latina.
Ocurre, sin embargo, que esas concepciones, que medraron en épocas difíciles y de gran confusión -concretamente durante la dictadura, cuando no se sabía muy bien cómo contrarrestar la agresión contra lo vasco, sobre la lengua de las zetas sibilantes y demás- no acaban de desaparecer y parecen seguir siendo uno de los nutrientes ideológicos de la sociedad vasca, de aquella parte de la sociedad que simpatiza con lo vasco y que, probablemente, da el voto a los políticos nacionalistas. Curiosamente, esto ha sido más visible en la actuación de algunas organizaciones de índole cultural, como la de aquella que, no queriendo aceptar al castellano como una de las lenguas del país, borraba los carteles donde por ejemplo ponía "Salvatierra" y dejaba sólo la denominación en lengua vasca, "Agurain". El razonamiento de dicha organización pasaba, con la nitidez y la simpleza de un ejemplo, por el esencialismo: "En la esencia -pensaba esta organización- no había más que una lengua, el euskera, ergo todo lo que no sea euskera es circunstancial, reciente y destructor de esa esencia". A estas alturas, insisto, esa forma de pensar es inaceptable.
Resulta paradójico: la mirada creadora, inventora, poética que lleva a los vascos a un círculo superior, a una zona de alto valor, realiza la misma operación que quienes, con mirada idéntica, aunque de sentido contrario, los llevan a un círculo inferior. En ambos casos hay una identificación de lo vasco con lo campesino.
Ambas concepciones giran en torno al mismo eje. Ambas concepciones -ya es hora de decirlo -están vacías de sentido, y, como ocurre con los asteroides que giran en el espacio, es la inercia lo que les mantiene en movimiento. A veces, como también ocurre con los asteroides, esas concepciones chocan violentamente, y parecen vivas por las chispas que, en forma de manifestaciones, discursos, discusiones y demás, lanzan sobre la sociedad. Pero es la inercia y es el choque, no es la fuerza de las ideas. Las ideas están muertas. Basta pensar un segundo en la sociedad vasca que nos rodea. Es una sociedad de gran diversidad, extraordinariamente plural y "lo vasco", lo que ambas concepciones nombran como tal, todo lo que tiene que ver con la lengua y la cultura vascas, está en todas partes.
Llego ya al final. Espero que, como dice la fórmula -gaizki esanak barkatu- se me disculpe lo que no haya sido bien dicho, y que, asimismo, se me disculpe el tono de moraleja de las últimas palabras del discurso.
Necesitamos otra ascensión, salir de estos dos círculos que todavía hoy condicionan en exceso la vida de las personas de este país. Creo que ello se producirá cuando, precisamente, miremos a la nueva realidad vasca con otra mirada, capaz de crear, de inventar, una utopía; no una utopía heroica -ya hemos tenido bastantes-, sino una utopía que tenga por objeto, por sueño, la mejor convivencia de todos cuantos vivimos aquí. Yo he llamado a esa utopía Euskal Hiria. Otros le pondrán, quizás, otro nombre.
No será cosa de hoy, ni de mañana; pero ese momento utópico llegará. Pero, para que llegue, hay que lanzar ideas, y lanzarlas, como la rama de pino de Salzburgo, a la profundidad de alguna mina, a ver si allí se transforma y podemos sacarla luego recubierta de cristales, brillante y reluciente.
Bernardo Atxaga