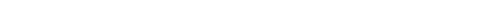Éramos diez lectores
05-07-2016 ¦ Bernardo Atxaga
A la lectura se llega, también se abandona, pero, felizmente, en ocasiones se recupera. Hay siempre lugar para la esperanza.
ÉRAMOS DIEZ LECTORES y solo diez, porque todos los otros, amigos o parientes, no leían nunca. Uno de ellos, llamado Antonio, proclamaba, además, su vocación de no-lector a voz en grito: "¡No pienso leer un libró en toda mi puerca vida!". Pasaron los años, se hizo deportista, abrió un restaurante... y ¡abracadabra! triunfó en la vida al convertirse en el cocinero favorito de los jugadores del Real Madrid. Pero no voy a hablar de Antonio, sino de los diez que leíamos.
El primero, Alberto, fue al instituto de enseñanza secundaria, y puso especial empeño en aprender literatura. Quería saber qué había por ahí, es decir, por el mundo, qué novelas, qué poesías, qué autores. Pero, ¡ay!, la primera semana no pudo ser, porque el profesor empleó todo su tiempo en explicar la homonimia y la polisemia, y la segunda tampoco, porque las clases tuvieron como tema las diferencias entre metáfora, eufemismo e ironía. Un mes más tarde, al figurar en la antología de lecturas del curso un extracto del combate de don Quijote con el caballero de la Blanca Luna, levantó la mano y pidió: "¿Podríamos leer el capítulo entero en clase?". Le respondió el profesor: "Desgraciadamente, vamos muy retrasados con el programa, lo que toca esta semana es la estructura de la epopeya". Pasaron las semanas, llegó el invierno, se enfrió el ambiente. Un día, estando el profesor hablando del paratexto, Alberto se escapó de la escuela y corrió, corrió, corrió hasta que, hacia el kilómetro cuarenta, se asfixió. De los diez lectores, solo quedamos nueve.
El segundo lector —que era segunda, y se llamaba Beatriz— se casó y tuvo tres hijos, y andaba siempre con sueño: pero no se arredraba, y cada vez que tenía un momentito de tranquilidad, cogía su libro de poemas favorito y empezaba a leer: "Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero...". No pasaba de ahí, se quedaba dormida. Y así un día tras otro. Imposible superar el tercer verso. El sueño la golpeaba como una maza. Un día, aquella maza la golpeó aún más fuerte, y solo quedamos ocho.
Conrado escribía poesía y leía poesía. Un día fue en tren a Avon a una convención de poetas. Por lo visto, hubo una discusión, y él insultó a un colega calificándolo de "epígono de Eliot". Conrado no volvió, y solo quedamos siete.
Didi, Elisa y Félix tenían la costumbre de reunirse una vez por semana para hablar de todo un poco y comentar los libros que estaban leyendo, y ese era el motor que les empujaba a entrar en las librerías. Pero, de pronto, a su alrededor, sucedió algo siniestro: el tiempo que hasta mediados del siglo XX sirvió para casi todo, incluso para contemplar un árbol o para oír el canto de un pájaro, empezó a faltar. Ellos pensaron que el asunto no les afectaría, y se vieron sorprendidos cuando su cita semanal paso a ser quincenal, luego mensual, trimestral. Alarmados, intentaron volver al ritmo anterior, pero consultaban sus agendas, y no, no era posible. Ahora se reúnen únicamente por Navidad y solo hablan del pasado, de lo felices que eran en el instituto; pero no de libros, porque ya no compran. Solo quedamos cuatro.
Gregorio desconfiaba de las recomendaciones de la OMT (Organización Mundial del Tiempo) y no creyó que hubiese una pandemia a causa del virus que recortaba las horas y los días, pero también él se contagió del mal, y ahora dice que lee, pero no lee, se limita a oír la radio cuando va en coche de un lado para otro. Solo quedamos tres.
Honorio nunca fue un gran lector, pero cuando empezó a hacer carrera política la cosa fue a peor. "¿Qué lee un político como usted en verano?", le preguntaron en una entrevista. "Pues, la verdad, estoy releyendo los libros de mi juventud", respondió. "¿Por ejemplo?", inquirió el periodista. "El Quijote. Ahora mismo estoy releyendo el capítulo del caballero de la Blanca Luna. Me entretengo en detectar metáforas y metonimias". Eso dijo Honorio, una mentira. Ya solo quedamos dos.
Ignacio. Era el mejor, el campeón. El único de la ciudad que, siendo todavía estudiante, había leído a los clásicos. Un día vino a verme, y empezó a hablarme de Hesíodo. "¿Recuerdas el mito que nos contó, el de las edades?", dijo. "Habla en él del oro, la plata, el bronce y el hierro, asociando cada uno de esos metales a una edad y doliéndose de la decadencia que, a su juicio, es característica de nuestro devenir". "Pues bien", continuó, "así ha ocurrido con el tiempo que dedicamos a la lectura. Ese tiempo ha ido a peor. No sé si alguna vez fue de oro puro, es decir, un tiempo libre de preocupaciones, largo y ancho, de compás lento, tiempo que permitía largas sentadas o largas tumbadas; lo que sí sé - porque lo observo en los demás y en mí mismo - es que ahora leemos a contra-pié, a ratos, a medias, deprisa, con sueño o con fatiga, y que empieza a ser inimaginable aquel sujeto de los años setenta que, sin exámenes o tareas urgentes, la emprendía con libros como El sonido y la furia, de William Faulkner, o Los Cantos, de Leopardi". "Recuerdo que tú fuiste uno de los que leyó el Ulises de Joyce", dije, tratando de ser amable. Lo veía abatido. Ignacio suspiró: "Me han nombrado magistrado. ¿Sabes lo que significa eso? Pues que ni siquiera tendré un tiempo de hierro para leer. En otras palabras: te has quedado solo". Era verdad. Habíamos sido diez lectores, y solo quedaba uno. Quedaba yo.
Sentí un poco de miedo. Me acordaba de Agatha Christie, de las muertes, del final de la cancioncilla: "Un negrito solo quedó. Se ahorcó y no quedó ninguno". Me acordaba también del verso de Hólderlin: "Más vale dormir que vivir sin amigos". La soledad empezaba a pesarme. Sonó el teléfono. "Soy Antonio", escuché. En un primer momento no lo reconocí. Habían pasado treinta años desde la época del instituto. "¿Qué tal va el restaurante?", le pregunté al fin. "Mejor que el Real Madrid. Es decir, como el Barcelona". Antonio se rió de su propio chiste. Luego se puso serio, y dijo: "Mira, yo no he leído un libro en toda mi puerca vida". "Lo sé, lo sé", admití. "Pues quiero empezar. Estoy hasta la coronilla de fútbol. Por eso te he llamado. Quiero que me aconsejes un libro. A cambio, vienes un día por el restaurante y te doy de cenar". Casi me caigo de espaldas. !Era increíble! !Era Antonio quien iba a ocupar el sitio de Ignacio, Beatriz y todos los demás desaparecidos! Se trataba indudablemente de un punto de inflexión, del comienzo de una nueva edad. Habíamos sido diez; luego, casi ninguno. Ahora, volvíamos a ser dos, y la cosa prometía.
B A
(El País, Babelia, 2014)