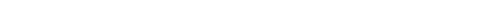La eterna juventud
25-02-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Estaba haciendo cola a la entrada del Museo del Louvre, mirando más al suelo que a ninguna otra parte, cuando los ojos se me fueron hacia unas preciosas zapatillas de las que “aquí no hay”, o mejor dicho, de las que aquí no había en aquella época, finales de los setenta. Eran blancas, con florecillas azul cielo y cordeles del mismo color, coronadas por una lengüeta que sobresalía del empeine como un racimo de pequeños trozos de tela. Levanté la vista hacia la persona que los llevaba. Era una anciana. Vestía a juego con las zapatillas, con chaqueta y falda vaqueras.
- "Antoinette!¡Mammy!" - gritó una mujer dirigiéndose hacia ella con las entradas del museo en la mano. Vestía toda de blanco, con un traje-pantalón de los que aquí no hay, o no había en aquella época. Debía de tener sesenta y muchos años. El cálculo no era difícil: si la hija tenía sesenta y muchos, ella no debía de estar muy lejos de los noventa. La miré de nuevo: era bonita, poquita cosa, tenía el pelo teñido de violeta, los labios pintados de color fucsia.
La cabeza, que no se rinde a la fuerza de la gravedad y que lo mismo piensa en lo que tiene delante como en lo que está lejos, se me fue hacia las ancianas que había conocido en mi pueblo natal. Me acordé de Joshepa, vestida siempre de negro, y de Manuela, de pelo gris y moño aplastado, y de Pepa, bata de boatiné por la mañana, bata de boatiné por la tarde. Lo paradójico era que las tres debían de tener la edad de la hija de Antoinette.
Entré en el museo y contemplé, tan bien como cualquiera, la Mona Lisa y muchos otros cuadros. Pero mi cabeza, al menos una parte de ella, seguía pensando en Antoinette. Para todo hace falta fuerza, élan, y no es poca la que se necesita para ponerse un día sí y otro también ante el espejo y maquillarse o vestirse bien. Cierto que la presión social influye lo suyo, tal como saben los que van a pasar las vacaciones a un pueblo solitario y todo les cuesta, hasta afeitarse una vez por semana, y que, en ese sentido, el París de aquella época distaba mucho de mi pueblo natal, el de Joshepa, Manuela y Pepa; pero, a pesar de ello, ¿por que tanta coquetería? ¿por qué tanta vanidad, tanto pelo violeta, tanta zapatilla blanca, tanta falda vaquera? Recorría en ese momento una de las salas egipcias del museo, y logré por fin, quizás con la ayuda de alguna momia, formular la pregunta que resumía todas las anteriores: "Por qué se empeñaba aquella nonagenaria en parecer joven?". Porque de eso se trataba. Su atuendo y su forma de estar eran las de una chica joven.
Me vino a la memoria - también esta vez con la ayuda de alguna momia - un pasaje de un cuento de Isaac Bashevis Singer. Una mujer muy mayor había acudido a la casa del escritor para una consulta. "¿Cuál es su problema?", preguntó el escritor. "Estoy enamorada del marido de mi hija", respondió la mujer. Y añadió: "Usted, Sr. Singer, ve delante a una mujer de pelo blanco y piel arrugada. Pero yo no me siento así. Mi corazón no ha cambiado nada en estos últimos sesenta años. Cuando muera, moriré joven".
Me asaltó un segundo recuerdo. Estando en La Habana, fuimos unos amigos a visitar al poeta Eliseo Diego, que ya para entonces había cumplido los setenta años. Aunque luego se animó y conversó con nosotros, lo que encontramos al principio fue un hombre cabizbajo, y tan cansado que no parecía capaz de pronunciar una palabra audible. La mujer que cuidaba de la casa me habló por lo bajo: "No es que no se alegre de la visita, es que está muy quebrantado". Pensé en algún problema de salud, y puse, supongo, cara de susto. “No, no es eso - dijo ella adivinando mis pensamientos -. "Lo que pasa es que ha tenido un desengaño amoroso". Se trataba, pues, de un problema juvenil.
Miré fijamente a una de las momias de la sala. La momia me devolvió la mirada, y empezó a discursear: "He ahí la verdad. Por dentro, nadie es viejo. La dama que visitó a Singer tenía razón. No es vieja Antoinette. No era viejo Eliseo Diego. Ni siquiera son viejas Joshepa, Manuela y Pepa. Lo que pasa es que, en la mayor parte de los casos, esa eterna juventud de los corazones está sepultada bajo la losa creada por los intereses y por las convenciones, sobre todo en los países que, a causa del poso dejado por varias dictaduras y una única religión verdadera, siguen el patrón de las antiguas sociedades agrícolas y militares. De modo que lo que hay es gente pobre, que no tiene un céntimo de sobra para echarse una cana al aire, o gente crédula, dominada por los mil cuentos castradores. También hay, desgraciadamente, gente enferma, que no puede gozar plenamente de la vida. Pero viejos, lo que se dice viejos, no hay". Estaba un poco espantado con el discurso de la momia. Me pareció que se había ido a un extremo. "Pero, ¿cómo?" - le dije - "¿Tampoco tú eres vieja?". La momia se quedó pensativa. "Bueno, yo sí", respondió al fin, y justo en ese momento desperté.
B A
(Ara, 2011)