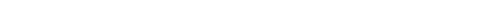La piel de los desnudos
Viajando una vez por Inglaterra coincidí en el tren con un hombre mayor, de unos sesenta años, que parecía no querer separarse de su pequeña maleta y la llevaba sobre las rodillas. La maleta era vieja, y estaba bastante estropeada: el asa se veía sobada, oscurecida por el sudor de la mano que día a día se había cerrado en torno a ella. Además, tenía roces, arañazos, grietas, manchas de varios colores, incluso un corte que parecía hecho a cuchillo y recordaba una cicatriz. Al cabo de un rato, el hombre abrió la cremallera y sacó unos catálogos comerciales. Era, pues, un vendedor. Pensé que la maleta sería para él como un bastón o un guante, un objeto casi corporal, y que las marcas que se habían ido formando sobre la superficie de cuero eran en realidad inscripciones, signos, elementos de una escritura que describía y resumía su vida.
Me fijé luego, aunque con más discreción y brevedad, en su rostro. También allí había una cicatriz. Era pequeña, y estaba sobre su ceja derecha. Tenía además, para que el parecido con la maleta fuera mayor, un corte en la mejilla, reciente, del afeitado del día anterior quizás, y un par de manchas rojizas que recordaban la picadura de una pulga. En el mentón destacaba un grano, y en la nariz un lunar. Era por otro lado el rostro de un hombre cansado, de una persona que, como se dice en la calle, llevaba mucha carretera y muchos madrugones, y no faltaban en él ni las bolsas de debajo de los ojos ni los labios un tanto exangües. Cuando, atontado por el traqueteo del tren, el hombre se echó a dormir en el asiento y se colocó la maleta a modo de almohada, las dos escrituras, la de la piel de su rostro y la inscrita sobre el cuero, adquirieron unidad y se convirtieron en páginas de un mismo libro.
Llegamos a nuestro destino y el hombre se bajó a toda prisa del tren y se alejó por el andén antes de que éste se llenara de viajeros. Cojeaba ligeramente, o mejor, caminaba con el cuerpo encorvado y vencido hacia un lado, como si la maleta le pesara, como si en lugar de catálogos comerciales llevara una carga de piedras o de plomo. Viéndole marchar, me acordé de los versos de una, así titulada, "Balada de la vejez" del siglo XVI:
Cuando me acuerdo del buen tiempo pasado,
que íbamos a cazar a los aguardaderos,
y en la primavera que cada año viene
íbamos a buscar los nidos de las urracas...
ahora tengo la nariz atascada,
me faltan los dientes y he de comer sopas de leche,
voy forrado de ropa, llevo una capa,
estoy junto al fuego con una jarra de vino y otra de agua,
me tiemblan las manos cuando bebo,
ya no quiero más que comodidad y reposo.
El vendedor, el hombre que ahora, después de recorrer el andén, subía por las escaleras mecánicas sin soltar la maleta y consultando el reloj de su muñeca, no estaba tan estragado como el protagonista de la balada, pero anhelaba, seguro que sí, más comodidad y reposo. Sólo que su situación no se lo permitía. El lujo de quedarse junto al fuego con una jarra de vino y otra de agua estaba fuera de su alcance. Todavía no había llegado la hora de guardar la maleta en un rincón de su casa; en un ricón o en una vitrina, como un trofeo.
Todos vivimos yendo del tren, del avión o del coche a nuestros asuntos y de nuestros asuntos al tren, al avión o al coche y, enfrascado yo también en mi propia vida, no volví a acordarme de aquel vendedor del tren hasta el día en que decidí darme uno de mis paseos por las salas del Museo del Prado. Había decidido, aquella vez -porque mis paseos suelen ser monotemáticos- fijarme únicamente en los cuadros que podríamos llamar de filiación clásica, en los realizados a partir de la mitología griega o latina, y lo que más me llamó la atención, gracias precisamente al recuerdo de la maleta y del rostro del vendedor, fue la inmaculada piel de, por ejemplo, La Venus de Tiziano, El Baco de Velázquez o Las Tres Gracias de Grien. Quizás sea éste, el de las asociaciones un tanto peregrinas, el privilegio de los paseantes que, sin responsabilidades académicas y sin más cultura que la del aficionado vulgar y corriente, no están obligados a nada, ni siquiera a recordar lo que, según la antigua narración, ocurrió entre Neptuno y la ninfa, y yo decidí dejarme llevar, seguir la pista que me daba aquel recuerdo y poner especial atención en lo que faltaba en la piel de aquellos cuerpos.
Faltaban, desde luego, muchas cosas: no había magulladuras en ellos, ni moretones, ni mordeduras, ni picaduras. No tenían, tampoco, sabañones, escoceduras, verrugas, sarpullidos o callos; ni ampollas, pupas, pústulas, arrugas, cicatrices o granos. Y nada de dermatitis o de soriasis, nada de sudor o de ojeras, nada de pelo en las piernas o brazos. ¿De dónde salía aquella piel tan inmaculada, tan diferente a la del rostro del vendedor de la maleta?
Me senté en uno de los bancos que el museo ha dispuesto para los paseantes que recorren las salas, y me puse a pensar en ello. Recordé, así, que el hombre ideal de la antigua polis griega -según Aron Gurievich y otros historiadores - era el Atleta, y que la fuerza, el desarrollo corporal armonioso, la belleza física, eran los valores por excelencia, o mejor dicho, los valores predominantes en aquella sociedad. Recordé también que, a pesar de la insistencia, por parte de los artistas y los teóricos del arte, en la imitación de la realidad, en la idea de que "la misión del arte es la imitación inmediata de la realidad", hubo desde el principio -como escribe Panofsky, a quien sigo en esta reflexión - una contradicción entre lo que podríamos llamar "el copista", el artista puramente mimético, fiel en todo a la realidad, y el artista heurístico, inventor, corrector de la naturaleza, al estilo de aquel Polícleto que "había dado a la figura humana una gracia superior a la verdad", sin sacrificar la belleza al parecido. "Tanto en la Antigüedad como en el Renacimiento, que heredó una buena parte de sus valores", afirma Panofsky, "coexistieron dos tendencias: aquella que ponía la naturaleza por encima de la obra de arte, y la que consideraba a ésta superior a aquella, la que concedía a la obra de arte el derecho a corregir defectos y encontrar nuevos aspectos de la Belleza".
Durante los XV y XVI, la primera de las tendencias pareció fortalecerse, y fueron muchos los teóricos y artistas que insistieron en la cuestión de la copia. Leonardo de Vinci, por ejemplo, que habló del cuadro como espejo, escribió que "la pintura más digna de elogio es aquella que más parecido tiene con la cosa reproducida", añadiendo que lo afirmaba para "rebatir a los pintores que quieren mejorar las cosas naturales". Durero, por su parte, expresó esa misma convicción con otras palabras, diciendo que su objetivo era una reproducción que pusiera de relieve "hasta las más insignificantes arrugas y venillas", reproducciones que bien podrían servir de enseñanza a los propios médicos.
Llegado a este punto, me levanté de mi banco y me acerqué hasta una de las salas dedicadas a la pintura alemana, para contemplar allí las figuras de Adán y Eva que Durero plasmó en sendos lienzos. No me fijé en las proporciones de los dos cuerpos o en su fidelidad a las leyes de la anatomía, sino, una vez más, en su piel. Si inmaculada era la de Adán, más inmaculada era aún, por su blancura, la de Eva. Ni una verruga, ni una mancha, ni un cardenal. Nada, ningún defecto. "Es lógico", me dije, "al fin y al cabo se trata de dos seres que acaban de ser creados y viven en el paraíso". "Pero ¿por qué no tienen pelo?", me pregunté a continuación. "Por qué no hay pelo en el pecho, las piernas o los brazos de Adán?". Al fin y al cabo, el propio Durero -lo veía allí mismo, en el Autorretrato - era un hombre de melena, bigote y barba, no un lampiño, precisamente. No tuve dudas: Durero, que había dibujado a su madre con arrugas y otros defectos, que había dibujado animales con gran veracidad, practicaba en aquella ocasión la misma selección idealizadora que años más tarde caracterizaría a los seguidores del clasicismo. Era evidente que había prescindido del pelo por considerarlo -en el tronco y las extremidades, no en la cabeza- un elemento negativo, algo propio de la animalidad, algo que convenía más a los sátiros y a los demonios que a nuestros primeros padres.
Valiéndome otra vez del privilegio de los paseantes, dejé que mis ideas volaran por fuera y dentro del museo, y recordé las dos versiones del cuadro San Mateo y el ángel de Caravaggio. En la primera de ellas, según se ve en las ilustraciones del libro de Ernst Gombrich, por ejemplo, el ángel guía la mano de Mateo, un anciano sencillo que tiene los pies llenos de polvo y apenas sabe escribir; en la segunda, en la versión que hoy puede verse en una recoleta iglesia de Roma y que el pintor tuvo que realizar tras serle rechazada la primera, el anciano Mateo tiene un porte más distinguido y sabio, y el ángel se limita a inspirarle la palabra de Dios. Deduje entonces, o sospeché, que quizás no se tratara siempre de una búsqueda de la belleza o de un tratamiento acorde con el rango e importancia del tema o los personajes, sino, lisa y llanamente, de la presión que la autoridad terrenal ejercía sobre los artistas. Es decir, que la Belleza sería una necesidad de quienes encargaban el cuadro, y no del que lo realizaba. Escribe Gombrich, refiriéndose al cuadro censurado de Caravaggio, que "cuando el pintor hizo entrega de su obra a la iglesia en cuyo altar tenía que ser colocada, la gente se escandalizó por considerar que carecía de respeto al santo". No hace falta ser Pepito Grillo para dudar de esa versión. Es más que probable que no fuera la gente, acostumbrada a imágenes e historias muchísimo más grotescas, la escandalizada; sería el obispo o cualquier otra autoridad eclesiástica o civil, es decir, el sector social directamente interesado en la gloria del universo del que, gobernándolo, se beneficiaban.
Cuando mis ideas dejaron de volar y volví a situarme en las salas del museo, me olvidé de los postulados estéticos que estaban en su base, me olvidé asimismo de la base de esa base, de los fundamentos sociales y económicos de la estética de aquellos siglos, y volví -zapatero a tus zapatos- a pasearme delante Adán, Eva, las tres Gracias y otros desnudos. Pero, ahora, la observación de su piel inmaculada me hizo pensar en su aislamiento. "Si estas figuras hubiesen estado expuestas al viento, la lluvia o el frío", me dije, "tendrían algún que otro sabañón, algún labio partido. Y si hubiesen tenido contacto con la gente", continué, "no faltaría aquí, en alguno de los cuadros, un niño con el ojo morado o la rodilla raspada". Pero no había nada de eso. Era como si todas aquellas figuras hubiesen estado metidas en una urna, sin que nada les afectase, en un estado de perpetua buena salud.
Profundicé en aquella impresión y a la idea de aislamiento se añadió la de insensibilidad. Recordé, en concreto, lo que que escribió el Dr. Itard durante el tratamiento y educación del llamado "niño salvaje", Victor d?Aveyron, allá a principios del siglo XIX: "Es una verdad irrefutable que la frecuencia y multiplicidad de las enfermedades de la especie humana se deben menos a la naturaleza particular de su organización que a la influencia de la civilización. El primer resultado de esta última consiste en desarrollar la sensibilidad nerviosa, y la exaltación de esta sensibilidad se convierte en causa de nuestras enfermedades, así como de nuestros placeres". El doctor se encontró con que aquel adolescente que había vivido en el bosque y sin contacto alguno con otros seres humanos, era, debido a ese largo aislamiento, indiferente a la temperatura, capaz de poner la mano en el fuego o de dormir al raso en plena noche de invierno; incapaz, por el contrario, de estornudar, llorar o mostrar vínculos afectivos. "Parece difícil que el aislamiento pueda producir una reducción tan generalizada de la sensibilidad, incluso del dolor", comenta Harlan Lane, autor del estudio sobre la experiencia del Doctor Itard, "pero algunos experimentos muy recientes sugieren que Itard no se hallaba tan descaminado como pretendían sus detractores. En la década de 1950, los psicólogos que estudiaban el dolor encontraron que perritos de uno a ocho meses, que habían sido criados en aislamiento social, permanecían impasibles cuando se colocaban cerillas encendidas en sus narices y alfileres en sus muslos".
A mí también me parece probable la estrecha relación entre aislamiento y ausencia de sensibilidad, y ése era el mensaje que leía en la inmaculada piel de las Venus y demás figuras desnudas. Poco después, cuando seguí paseando y crucé las salas donde los reyes y las reinas, los príncipes y las princesas, los infantes y las infantas, aparecían retratados con sus mejores galas, creí percibir una equivalencia: a los desnudos de los cuadros de filiación clásica les correspondían los cuerpos vestidos de los grandes personajes. O expresándolo en el orden inverso: los cuerpos que se ocultaban tras los sombreros con plumas de colores, los cuellos de encaje, las capas ajedrezadas, las esclavinas ribeteadas de armiño, los jubones y las hopalandas cosidos con hilos preciosos, la ropa interior de raso o tafetán o la camisa blanca de lino, no podían ser, o mejor, no debían imaginarse sino inmaculados, tan perfectos como los de los antiguos atletas o las antiguas diosas. Dicho de otra, tercera, manera: si los sujetos como los que conocieron Lázaro de Tormes, Rinconete o Cortadillo, es decir, los miembros del pueblo llano, eran como monedas cuyo haz era un traje miserable de sarga o de cáñamo y el envés un cuerpo lleno de pústulas, los reyes y demás miembros de la Corte eran, o querían ser, todo lo contrario, monedas brillantes por los dos lados. Claro que por uno de los lados no era tan fácil, y que ni el mismo Luis XIV se libraba, según descripción de su médico, "de erupciones y manchas rojas y violetas en el pecho"; pero aquella realidad debía ignorarse.
Así pues, desde mi óptica de paseante, de ocioso que recorre las salas dejando que las impresiones corran hacia los recuerdos y los recuerdos hacia las ideas, los desnudos que cuelgan en el Museo del Prado expresan -además de otras muchas cosas que el paseante no consigue ver- lo mismo que los retratos de Isabel de Borbón, Carlos V o Doña Margarita de Austria: un aislamiento, una voluntad de separarse, una insensibilidad hacia lo que está sucediendo alrededor. Naturalmente, la actitud no carecía de lógica, porque en el mundo, también en la España de los siglos XVI y XVII, estaban ocurriendo cosas terribles. Recuérdese, por ejemplo, que desde 1347 la peste aparecía regularmente, y que en 1546 la epidemia atacó Barcelona; recuérdese también que, tal como se lee en las obras de Molière, eran unos tiempos en que los señores pegaban a los criados; recuérdese, en fin, el hambre y las guerras. ¿Quién querría compartir la suerte de esa humanidad doliente? Los Reyes desde luego no. Algunos pintores o poetas tampoco. O, al menos, no siempre.
Mientras comía algo en una cafetería cercana al museo, me puse a pensar en esa paradoja que a veces acompañaba, y todavía acompaña, a los artistas. "Los sensibles insensibles", los llamó alguien recordando quizás a un poeta que, en plena guerra, componía poesías sobre la inmensidad y belleza del mar. Me acordé así, por contraste, como si el espíritu de Cervantes se hubiera molestado con mi juicio y hubiese decidido darme la réplica, de los versos que el autor del Quijote había dedicado al túmulo de Felipe II en Sevilla, versos burlones que se mofan de los que llevan su afán de separación y sus ínfulas hasta donde éstos no tienen ya lugar. No, no todos los artistas tenían la misma actitud hacia el poder, no todos pertenecían a la casta de los sensibles insensibles.
Al túmulo de Felipe II en Sevilla
Voto a Dios que me espanta esta grandeza
y que diera un doblón por describilla;
porque ¿a quién no sorprende y maravilla
esta máquina insigne, esta riqueza?
Por Jesucristo vivo, cada pieza
vale más de un millón, y que es mancilla
que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla!,
Roma triunfante en ánimo y nobleza.
Apostaré que el ánima del muerto
por gozar este sitio hoy ha dejado
la gloria donde vive eternamente.
Esto oyó un valentón y dijo: "Es cierto
cuanto dice voacé, señor soldado,
Y el que dijere lo contrario, miente"
Y luego incontinente
caló el chapeo, requirió la espada,
miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.
Me quedaba algo de tiempo antes de mis obligaciones de la tarde, y volví a entrar en el museo inmediatamente después del café. Por la mañana me había fijado en los cuadros de filiación clásica; ahora quería echar una mirada a los cuadros religiosos, sobre todo a los cristos. Me interesaba ver cómo habían recogido los artistas el mensaje de la Biblia, cómo habían hecho suya una tradición que, a diferencia de la griega, cuyo ideal de hombre era el Atleta, tomaba como referencia a un desheredado nacido en un pesebre y muerto en la cruz; una tradición que portaba un mensaje de igualdad, anunciador de un mundo donde no debía haber esclavos y donde todos, lo mismo los pastores que las prostitutas o los leprosos, debían tener un lugar digno. "El valor de la igualdad es, quizás, una contribución única de la religión judía a la cultura occidental", escribe el filósofo Hillary Putnam, y es difícil no estar de acuerdo con él.
Así las cosas, resulta lógico pensar que la figura de Cristo, junto con la de su Madre y la de sus seguidores, se convirtiera en el centro de todos cuantos sufrían en la tierra. En realidad, y en lo que a Occidente se refiere, era la única alternativa. ¿En quién podía mirarse el postrado en busca de consuelo, sino en Cristo? ¿En quién podía verse representado sino en Él? ¿Con quién podía identificarse la madre que había perdido a su hijo, sino con la Virgen María? Símbolo de los símbolos, la muerte del Hijo en la cruz se convirtió en la página por excelencia de esa narración consoladora. Se recitaba cada vez que alguien abría los labios para susurrar una oración.
Comencé a recorrer las salas del museo deteniéndome frente a los cuadros que, sin ser exactamente de la Edad Media, sí parecían participar de sus valores, como El Cristo de la Piedad de Diego de la Cruz, La Piedad de Fernando Gallego, La Resurrección de Lázaro de Juan de Flandes y El Cristo, varón de los dolores de Juán Sánchez de San Román. Me fijé sobre todo, porque ése seguía siendo el objeto de mi curiosidad de paseante, en la piel de las figuras.
Era, desde luego, diferente a la de los Adonis de otras salas, porque tenía las heridas y la sangre debidas a la corona de espinas, la lanza y los clavos, y porque el color de la piel, más en Lázaro que en el propio Cristo, no era aúreo o rosado sino ceniciento. Incluso tenía, en un caso -en El Cristo de Juan Sánchez de San Román - un poco de pelo en medio del pecho. No obstante, quedaban lejos de las torturadas figuras que, por poner dos ejemplos extremos, aparecen en El Cristo muerto de Grünewald o en el cuadro de Holbein el Joven titulado El cuerpo de Cristo muerto en la tumba.
¿Por qué tanta diferencia entre los cuadros que yo veía en el Museo y los alemanes? ¿Acaso porque Grünewald y Holbein eran una especie de expresionistas avant la lettre? ¿Porque se valían de una retórica que hoy llamaríamos publicitaria? Lo ignoro por completo. Lo que pensé durante mi segundo paseo por el museo fue que habían sido más veraces y más humanos que los pintores cuyos cuadros yo estaba contemplando, y habían recogido con rigor, sin acaramelarlo o disimularlo, el hecho de la muerte; de una muerte que, además, había sobrevenido tras un largo sufrimiento, tras torturas y vejaciones.
Recuerda Julia Kristeva, en un breve ensayo suyo sobre el cuadro de Grünewald, las palabras que pronuncia un personaje de la novela El idiota de Dostoievski: "¡Este cuadro! ¡Pero no sabes que al mirarlo los creyentes pueden perder la fe!". Desde mi punto de vista, debió de ocurrir, y debe de ocurrir todavía, lo contrario. Los dolientes del mundo, los que viven llagados en sus camas, los malolientes, los amoratados, todos los enfermos de muerte expulsados al país donde sólo ellos viven, aquellos que no pueden verse ni encontrarse en los periódicos, ni en la televisión, ni en las manifestaciones de la vida pública - en ninguno de los mil espejos en los que el mundo habitualmente se mira y vuelve a hacerse presente - todos ellos pueden ser consolados al contemplar el Cristo que pintó Grünewald. "Alguien ha pensado en mí", se dirá el enfermo, "y no quiere que me quede completamente aislado. Me recuerda que también otros sufrieron como yo". Tiene razón, porque Grünewald aprovecha la narración cristiana para, siguiendo su espíritu - "dejad que los enfermos se acerquen a mí"- crear un lugar para los que no lo tienen. O mejor: para decirles que no están completamente solos.
No creo que existan en el mundo, salvo quizás en la tradición popular y grotesca, muchas imágenes comparables a las de Grünewald o Holbein el Joven, y tampoco en El Prado es posible encontrarlas. La ausencia se me hizo evidente cuando, alejándome de las salas dedicadas a los pintores medievales o prácticamente medievales, me puse a contemplar los cuadros religiosos que eran obra de los pintores cortesanos, como Sánchez Coello, Velázquez o el mismo Goya. En estos, la misma piel inmaculada de los héroes y Adonis, el mismo aislamiento, la misma insensibilidad. O, quizás, la misma presión, la misma obediencia hacia los privilegiados que nada deseaban saber de sufrimientos y enfermedades. Son cuadros en los que hasta la propia cruz parece un mueble de lujo. Escribe Unamuno en su poema El Cristo de Velázquez:
Revelación del alma que es el cuerpo,
la fuente del dolor y de la vida,
inmortalizador cuerpo del Hombre,
carne que se hace idea ante los ojos;
cuerpo de Dios, el Evangelio eterno:
milagro de este pincel mostrándonos
el Hombre que murió por redimirnos
de la muerte fatídica del hombre;
la Humanidad eterna ante los ojos
nos presenta. ¡Ojos también de carne,
de sangre y de dolor son, y de vida!
Este es el Dios a que se ve; es el Hombre:
este es el Dios a cuyo cuerpo prenden
nuestros ojos, las manos del espíritu.
Pensaba, al salir del museo, que algo debía de tener el cuadro para que un cristiano a machamartillo como Unamuno lo apreciara tanto. Sin embargo, mi interpretación era diferente. ¿Aquello un cuerpo? ¿El cuerpo de un hombre torturado y muerto? ¿Un cuerpo de carne, dolor y sangre? No lo podía creer, y la caminata que me estaba dando por las calles de Madrid me reafirmaba en mi incredulidad. La gente con la que me cruzaba -los cuerpos, la piel, los ojos- confirmaba mi impresión. Acababa de salir de una urna donde la belleza y la veracidad parecían, más que separadas, ajenas.
En las cercanías de la estación del tren, tropecé con un muchacho cuyo enflaquecido y manchado cuerpo delataba la peste de finales del siglo XX. Pensé entonces que la visita al Museo había despertado en mí la inquietud por una cuestión que, aún siendo antigua, presenta ahora, por las nuevas enfermedades, por el derrumbamiento de las teorías salvadoras, por el nuevo silencio que rodea al mundo, una cara distinta; que, además, toda ocasión es buena para hablar de la sensibilidad insensible, de la belleza como posible máscara de la brutalidad.
Bernardo Atxaga