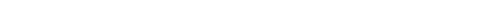Obaba
Artículo publicado en el diario El País
Hay muchos lugares dentro de este planeta que gira en el espacio, y yo nací allí donde se asientan los pueblos de Alkiza, Albiztur, Asteasu y Zizurkil, y donde la montaña, la reina de ellas, la que se levanta por encima de otras diez o quince, recibe un nombre que parece italiano: Ernio. En los años sesenta, los cronistas que lo atravesaban camino de la costa o que, más frecuentemente, acudían al lugar para cubrir algún acontecimiento deportivo, se referían a él llamándolo "la Guipúzcoa olvidada"; años más tarde, cuando me convencí de que se trataba de un mundo, y no sólo de un territorio, yo lo bauticé de otra manera: "Obaba".
Suele decirse: "el amor transfigura la realidad". Pero podría ampliarse la idea y afirmar que todo lo que es humano conduce a esa transfiguración. No se vive en vano, no se recorren los días y los años sin recibir las marcas del tiempo; no hay espíritu que no esté tocado y no mire de forma particular. Al paisaje, por ejemplo. A las cuevas, a las casas, a las piedras. A las piedras de los caminos y, en mi caso —caso vasco— a las que utilizaban los harri jasotzaileak, los "levantadores de piedra". Donde los cronistas veían una competición deportiva marginal, un tanto pintoresca, yo percibía casi siempre un drama: la lucha entre dos jóvenes que un día habían sido amigos y que, tras una discusión sobre cuál de los dos tenía más fuerza, eran empujados a una competición en la que se apostaban millones y en la que no solían faltar episodios obscuros: trampas, traiciones, el suicidio de algún jugador que, ¡ay!, había confiado demasiado. Y lo que me pasaba con las piedras y las apuestas, me pasaba también con las casas. Todas las que conocía me resultaban singulares, y más que ninguna la venta de Iturriotz: "Aquí durmió san Ignacio de Loyola —nos decían sus dueños, mostrándonos una habitación con la cama deshecha—. Todo está como lo dejó". En cuanto a las cuevas, su particularidad me resultaba aún más evidente: entramos un día en una no muy profunda, cercana a nuestra escuela de Asteasu, y encontramos allí una máscara antigás y un casco igual al que llevaban los soldados alemanes en un tebeo de la época.
Cuatro historias y un paisaje no hacen, sin embargo, un mundo. Pueden marcar un espíritu, darle un carácter determinado a nuestra forma de estar en el mundo, ayudarnos a comprender la sociedad que nos ha tocado en suerte; pero se requiere algo más. Se requiere que esas cuatro historias —y las cuatro mil o cuarenta mil siguientes— tengan una misma cualidad y estén todas ellas en consonancia, que respondan a una única forma de sentir y de pensar. Ésa era, ciertamente, mi impresión: que los habitantes de Alkiza, Albiztur, Asteasu o Zizurkil bailaban todos al mismo compás y con la misma melodía.
Recuerdo, en ese sentido, lo que me comentó un pastor el día en que se suicidó un vecino que, al parecer, había perdido todo su dinero en una apuesta fraudulenta. "Nunca entenderé a estos que se quitan la vida —me dijo—. Si un día me pasa lo mismo por culpa de un asqueroso, cogeré la escopeta y le pegaré un tiro. Si alguien tiene que morir, que muera el que tiene la culpa". El pastor llevaba fama, quizás merecida, de estar loco, pero su reacción no se alejaba ni un ápice de la franja ideológica común a todos los del territorio. Lo raro habría sido una respuesta a la moderna: "No me extraña que se haya suicidado. Siempre fue bastante depresivo". Las voces que saltaron al mundo tras la publicación de los libros de Freud nunca tuvieron entrada en el léxico de la Guipuzcoa olvidada de los cincuenta y los sesenta. Tampoco, claro está, en el de otros lugares olvidados como la Vera de Extremadura, la Bureba castellana o las Terra Chá de Galicia. Un amigo mío, que anduvo por todos esos lugares después de una breve estancia en un sanatorio psiquiátrico, me dijo a la vuelta: "En los pueblos donde he estado, a los que eran como yo les llamaban "vagos" o "zumbados", sin más complicaciones". "Así es el mundo rural", le respondí.
Rural, ésa fue la palabra que en un primer momento me pareció clave; la que mejor definía el lugar donde me había tocado nacer. Parecía una buena palabra: bastaba con pronunciarla para que en la mente del interlocutor se formara la imagen de un paisaje en el que se sucedían los manzanales y las praderas verdes, los bueyes y los carros, los hombres con boina y las mujeres con el pañuelo atado en la cabeza. Pero había un problema. Lo supe nada más llegar al colegio, al ver el trato que los chicos de la ciudad nos daban a los de los pueblos. Quién no era "borono", era "aldeano", "palurdo", "paleto" o "cashero". Y luego estaba lo del olor: "Hueles a mierda de vaca", me espetó un compañero de clase un día que ambos chocamos en el campo de baloncesto. Por su idea sobre los que habíamos nacido en la Guipúzcoa olvidada y porque, a la sazón, no debía de conocer la palabra "boñiga". Quien sí la conocía era un periodista de extrema derecha que, unos años después, escribió un cuento supuestamente situado en aquel pueblo mío, Asteasu. Él lo llamaba "Boñiga de Arriba".
Un pintor alemán escribió: "no voy hacia la luz, es la obscuridad lo que me empuja". La necesidad de nombrar y definir bien mi lugar natal tuvo quizás ese primer impulso, el de zafarme de aquel "rural" que tantas connotaciones negativas arrastraba. A nadie le gusta estar expuesto al insulto fácil, a la agresividad de quienes "por nacer en París" —que diría Colette— "se sienten marqueses"; no es agradable andar por la vida con un estereotipo clavado en la espalda. Cuando, todavía hoy, me preguntan por alguno de mis primeros libros y nombran el adjetivo —"usted habla en ellos del mundo rural"—, yo suelo responder: "Lo de rural está bien para el Ministerio de Hacienda, porque de alguna manera tiene que diferenciar el ámbito de los contribuyentes. Pero, en literatura, no significa absolutamente nada". Una respuesta cabal, de cuya verdad no tengo duda; pero al mismo tiempo defensiva, señal de que los insultos de la época colegial hicieron mella.
Afortunadamente, no me topaba sólo con lo negativo; también me alcanzaba a veces la luz de aquel mundo. Una vez, cuando subía con mis amigos de la universidad a la fiesta que todos los domingos de septiembre se celebra en el monte Ernio, vimos aparecer frente a nosotros a unos muchachos que bajaban por la pendiente engalanados con cintas de colores; con cuarenta o cincuenta de ellas, no con las dos o tres que solía ponerse la gente para demostrar que, efectivamente, habían estado arriba, en lo más alto. Pasaron a nuestro lado como una exhalación, saltando de una piedra a otra, riéndose entre ellos, haciendo volar sus cintas. Parecían bailarines.
Diciéndolo con una palabra que entonces me gustaba utilizar, el encuentro fue para mí inefable. Me produjo la misma rara alegría que la lectura, meses antes, del poema Fern Hill de Dylan Thomas: "Cuando era joven y libre bajo las ramas del manzano, cerca de la casa cantarina…". Aquel mismo día, cuando también nosotros llegamos al Ernio y compramos nuestras cintas, vimos que dos mujeres ya mayores se acurrucaban junto a una de las cruces de la cima y encendían una vela. Al acercarnos, vimos que estaban rezando. "Guk lehengo ohiturei eusten diegu" -"nosotras seguimos con las viejas costumbres"-, dijo la más anciana con timidez. Uno de mis amigos, que estudiaba para arquitecto y acudía a las conferencias de Jorge Oteiza, se inclinó hacia mí y me dijo al oído: "¿Te das cuenta? Están celebrando un rito funerario. Por eso hay aquí tantas cruces. Porque se trata de un cementerio". También aquello era extraño, inefable. Un cementerio en la cima de un monte, a más de mil metros de altura. Volví a mirar a las mujeres. Estaban atando sus cintas -rosas, azules, blancas— en un brazo de la cruz. "Esta montaña tiene algo —dijo el estudiante de arquitectura cuando bajamos a la campa llamada Zelatun, donde se colocaban los diferentes acordeonistas y se celebraba la fiesta—. Por eso aparece en las leyendas". Era verdad. Había muchas leyendas relacionadas con la montaña. La más famosa hacía referencia a una terrible batalla entre vascones y romanos.
Experiencias como aquella me bastaron para comprender lo poco que de la realidad recogía el calificativo de "rural". No daba una idea de lo que era aquel mundo, aquella Guipúzcoa olvidada. Era como afirmar que era "un sitio montañoso" o "verde", o que se trataba de una zona de economía mixta, agrícola e industrial a la vez. Pero yo no sabía con qué substituirla. Seguí preguntándome sobre ello. Descubrí entonces lo dramático, o, si se quiere, lo siniestro.
Ocurrió en el barrio alto de Asteasu, donde está la iglesia y la casa en la que, sucesivamente, vivieron el general carlista Lizarraga y el sacerdote y escritor en lengua vasca Juan Bautista Aguirre. Un hombre que arreglaba la puerta de una cabaña me detuvo al pasar y me dijo: "¿Ves este agujero?". Había, efectivamente, un agujero en la base de aquella puerta. "¿Sabes para que hicieron esto?", añadió. "¿Para que pasara el gato?", respondí, por decir algo. El hombre sonrió. Sabía que yo era aficionado a escribir y que me gustaba escuchar las historias de la gente. "Encerraron aquí a un niño que se llamaba Manueltxo, porque le mordió un perro rabioso y él también se volvió perro. Cuando sentía que alguien se acercaba por el camino, se ponía a ladrar y a aullar. Así, hasta que murió". "Entonces, ¿el agujero?". "Era para la comida. Venía su madre dos veces al día y le metía la comida por ahí. Con cuidado de que no le mordiera". Nunca pude olvidar la historia, y cuando escribí el cuento titulado Camilo Lizardi, en el que un niño parece haberse transformado en jabalí, pensaba sobre todo en aquel Manueltxo que se había vuelto perro.
Tiré de aquel hilo, y salieron más historias relacionadas con la enfermedad de la rabia. Una maestra que había dado clase en una escuela de Albiztur me contó que, cierta vez, en la posada donde ella se alojaba, un campesino vio en el fondo de un vaso de agua la cabeza de un perro, y que tan grande había sido su pánico "al pensar que aquello era una señal inequívoca de estar contagiado", que había caído redondo al suelo. "Luego resultó que en la cocina había, efectivamente, un perro", concluyó la maestra. Otra mujer del mismo pueblo me explicó, riéndose, que a los que habían sido mordidos por un perro rabioso se les ataba y se les negaba el agua, por considerar que de beberla se agudizaría su mal. "Un tío mío se encontró un día en esa situación, y cuando vio que ya no le quedaban fuerzas y se iba a morir, pidió como última voluntad que lo soltaran y le trajeran un balde lleno de agua fresca. Así lo hicieron y mi tío, nada más beberse el agua, se abalanzó hacia la puerta y se marchó corriendo. No se estaba muriendo a causa de la rabia. Se estaba muriendo de sed". La mujer siguió riéndose durante un buen rato. Yo también reí, pero sentía la garganta seca.
Un día cayó en mis manos el libro donde Mikela Elizegi contaba la vida de su padre, el bertsolari —improvisador de estrofas— "Pello Errota", fallecido en 1919. En uno de los capítulos hablaba precisamente de los perros rabiosos —zakur amorratuak— y de los curanderos a quienes denominaban salutatore: "Es una cosa bien extraña, y sin embargo cierta —contaba—. Si en una casa nacen siete hijos seguidos, el séptimo sera salutatore y tendrá poder contra los perros rabiosos. Suelen tener una cruz en la lengua. Unos la tienen encima y otros debajo. El que vino donde mi prima Anttoni y le quito todo el dolor y todo lo malo de la enfermedad la tenía encima". Añadía después que, tras haber sido tratada por el salutatore, aquella prima suya se pasaba los días cantando una cancioncilla cómica que, traducida, vendría a decir: "Si bebo vino me emborracho, si fumo en pipa me mareo; cortejar me da vergüenza; no sé cómo demonios viviré...". Muy triste era la historia de aquel Manueltxo convertido en perro y alimentado por su madre a través del agujero de la puerta; muy triste, también, la de Anttoni y su cancioncilla.
En otra parte del libro, Mikela Elizegi daba testimonio de la muerte de su abuela, y decía: "Le silbaba la respiración, y empezó a sospechar si no se le habría metido dentro una serpiente, porque acostumbraba a descansar tumbada en la hierba bajo un manzano. Antes de morir, hizo que los médicos le dieran su palabra: no la enterrarían sin antes haberle sacado aquella serpiente que silbaba dentro de su cuerpo". En una nota a pie de página, el responsable del libro —el sacerdote jesuíta Antonio Zavala— transcribía el dictámen del médico, donde se hablaba, no de serpientes, sino de una enfermedad pulmonar grave.
Aquella lectura dio impulso a mi deseo de encontrar la palabra que mejor definiera mi lugar natal y su mundo. Pensé entonces, acordándome de lo que estudié en la Facultad de Filosofía de Barcelona, que quizás la más adecuada fuera "mito", y que la siguiente vez que me preguntaran sobre mis cuentos, respondería: "Tienen su raíz en una sociedad en la que las narraciones míticas, las llamadas "supersticiones", siguen explicando los hechos, las cosas que le suceden a la gente".
Con todo, lo que de verdad me resultaba curioso era que personas como Mikela Elizegi convivieran con otras que estaban, mentalmente, en un plano completamente distinto ¿Qué pensaría el médico que oyó hablar de la serpiente "que silbaba dentro del cuerpo"? ¿Que vivía entre ignorantes? Leo alguno de los libros de Pío Baroja —médico de Cestona, otro pueblo de la Guipúzcoa olvidada de entonces — y no me lo parece. Creo que, al menos él, sentía mucho afecto hacia los campesinos y que pensaba en ellos como en gente "de otra época". De ser eso cierto, se habría acercado bastante a la verdad. Tengo esa convicción desde el día que visité el Museo Arqueológico de Nápoles, donde pueden verse los restos carbonizados de alguno de los habitantes de Pompeya, y también los mosaicos que adornaban las casas y los edificios públicos de aquella ciudad destruída por la lava.
Todo lo que hay en el museo es extraordinario, pero lo que verdaderamente llamó mi atención fue el mosaico que, según el rótulo, representaba a Ifigenia y a sus hijas. La cuestión era que las niñas estaban jugando a las tabas. Pensé: "Podrían ser de Asteasu o de Zizurkil". Porque así era como se pasaban muchas tardes mis compañeras de la escuela primaria, lanzando una y otra vez la taba al aire al tiempo que decían "batazaka-biazaka" y otras fórmulas similares. Recordé en ese momento, por asociación, algo que había escuchado a un profesor de Barcelona, especialista en literatura latina: que el juego infantil que en Cataluña se conoce con el nombre de cavall fort, en el que los niños de un equipo saltan sobre las espalda de otros que hacen de caballo, aparecía ya en el Satiricón de Petronio. Recordé también, siguiendo con las asociaciones, que los campesinos que yo había visto trabajar en el campo utilizaban un arado que llamaban "romano". Y que, durante mi infancia, no hubo en la iglesia de Asteasu lengua más importante que el latín. En más de un aspecto, el mundo de hace dos mil años y el de la Guipúzcoa olvidada se parecían.
Creí encontrar, por fin, después de aquella visita a Nápoles, la palabra que, como el hilo que sirve para ensartar las cuentas de un collar, unía todo aquello: los batazaka-biazaka de las niñas que jugaban a las tabas y los curanderos que tenían una cruz en la lengua; los muchachos de las cintas y los pastores que nunca habían oído hablar del psicoanálisis; los niños que se convertían en perro y los hombres que se suicidaban a causa de una apuesta. La palabra tenía que ver con el tiempo, con lo que existió antes que nosotros, y era —lo digo por fin— antigüedad. Antiguo era, ciertamente, el lugar que conocí en mi niñez; antiguos eran, en general, todos los lugares que, como Extremadura, Castilla o Galicia, estaban habitados por campesinos. Naturalmente, ya no lo son. Cuando se impusieron la televisión y otros aparatos, el pasado, lo que de él había sobrevivido, se deshizo con rapidez, como una tela vieja.
Es raro pensarlo, pero los que nacimos antes de 1960 hemos podido ser testigos de la desaparición de una forma de pensar y de vivir que, en más de un aspecto, llevaba miles de años sobre la tierra. Yo lo vi con mis propios ojos: los harri jasotzaileak, levantadores de piedra, se convirtieron en boxeadores, como Urtain, o en estrellas de televisión, como Perurena; las cintas del Ernio, antes de muchos colores, pasaron a ser únicamente blancas, rojas o verdes, a imagen y semejanza de la ikurrina; los términos como "neurosis" y "paranoia" empezaron a sonar con fuerza en la taberna donde, con cien años cumplidos, Mikela Elizegi escuchaba con una trompetilla a los improvisadores que cantaban como su padre, el bertsolari Pello Errota.
Pero la vida sigue, y las historias viejas, antiguas, son sustituídas por otras nuevas, quizás mejores. Contaré ahora, como colofón, una de las últimas, bastante sorprendente. Estaba un día con Gorostidi —un levantador de piedras que, como Urtain, hizo una cierta carrera en el boxeo—, cuando en la pared del zaguán de su caserío, Apakintza, distinguí una serie de fotos. Algunas de ellas eran del propio Gorostidi; pero en una de ellas aparecía un hombre que llevaba una guitarra y que, sin lugar a dudas, era Georges Brassens. ¿Georges Brassens en el caserío Apakintza? Seguí mirando las fotos: Georges Moustaki y Paco Ibañez sonreían desde algún bistro de París. "Nire lehengusua duk" —"Es mi primo"—, me dijo Gorostidi señalando a Paco—. Él y su hermano Rogelio vienen muchas veces por aquí". La sorpresa fue grande. El viaje mental, vertiginoso: de Obaba y sus levantadores de piedra, a los cantantes de París; de los cantantes de París a esos poemas de Cernuda o de Machado que en la voz de Paco Ibañez se hicieron aún más memorables.
Nadie se atreverá a negarlo: los lugares son mucho más de lo que parecen.
Bernardo Atxaga