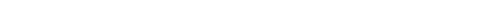Mi primera lengua
Durante un breve periodo de mi niñez el euskara o vascuence fue para mí una lengua completamente normal. Carecía de opiniones sobre ella, y su futuro no me preocupaba. Llamaba a mi padre y a mi madre atta y ama, igual que llamaba ebi a la lluvia y eguzki al sol, y a eso se reducía todo, a nombrar personas y cosas con las palabras de siempre. En ese sentido, en nada me distinguía en nada de los niños que en el pasado habían nacido en mi casa, Irazune: también ellos, lo mismo en el siglo XX, que en el XIX o en el XVIII, habían dicho atta, ama, ebi y eguzki cuando querían referirse al padre, a la madre, a la lluvia o al sol. Los demás niños de mi pueblo, Asteasu, y muchos más a lo largo y ancho del País Vasco, se encontraban asimismo en ese caso: todos éramos euskaldunak, es decir, "gente que posee el euskara".
No era, sin embargo, la única lengua que yo sentía a mi alrededor. Algunos de mis compañeros de juego, las hijas y los hijos de los primeros emigrantes andaluces, hablaban en castellano -papá, mamá, lluvia, sol-, y lo mismo hacían el médico del pueblo y los maestros y las maestras; obligatoriamente, éstos últimos, porque uno de los objetivos oficiales de la educación de entonces era, precisamente, el de enseñarnos la segunda lengua. El castellano era, asimismo, lo que sonaba a todo volumen en los enormes aparatos de radio que presidían la taberna principal del pueblo o el taller de las modistas. Al marchar por la calle, llegaban a nuestros oídos suspiros o gritos que decían "¡te amo, Gustavo!" o "¡gol de Puskas!", y con con aquellas expresiones íbamos haciendo oído.
Por otra parte, acudíamos con fecuencia a la iglesia, donde parte de los rezos seguían siendo en latín: "Pater noster..." A pesar de que lo utilizáramos poco, el latín era importante para nosotros, porque, al ser la lengua de una religión que hablaba de lugares lejanos como Galilea y Babilonia, o de las dulces praderas del cielo, nos resultaba misteriosa; más aún cuando la escuchábamos entre sonidos de órgano o con el perfume del incienso. El latín reforzaba por contraste la normalidad de las otras lenguas, sobre todo de la que más utilizábamos, el euskera. De haberme preguntado alguien si mi primera lengua me parecía importante, no habría entendido la pregunta. Habría respondido que sí lo era, en la medida en que hablar y decir cosas es importante.
Antes de que terminara mi niñez ya era bilingüe, como bilingües eran, igualmente, todos mis compañeros de juego. El castellano avanzaba rápido entre nosotros, gracias a la escuela y, en mayor medida, a la recién estrenada televisión: una cosa era oír los goles de Puskas y otra, mucho más atractiva, verlos -los niños acudíamos en tropel a la taberna cada vez que había partido-; tampoco era lo mismo, ni muchísimo menos, escuchar los suspiros de Gustavo y de su novia que ser testigos de los flirt que el galán Roger Moore, "The Saint", solía tener con Vanessa o con Samantha, o con las dos.
Además del castellano, la televisión promocionaba otras lenguas. A pesar de que las películas estuviesen dobladas -"Eres adorable, Vanessa"-, la pantalla mostraba carteles y documentos donde se podían leer, y aprender, palabras en inglés como open, wanted o I love you. Por último, uno de aquellos años aparecieron en Asteasu los turistas franceses: llegaban los domingos por la mañana y se dirigían a nosotros con un *s?il vous plait - "Síl vous plait, restaurante, dónde"-, agradeciendo luego nuestra ayuda con un merci beaucoup*.
Así pues, cinco eran las lenguas que, hacia 1960, en un pequeño pueblo del País Vasco, nos resultaban más o menos familiares: el euskara, el castellano, el latín, el francés y el inglés.
Ignoro en qué medida influyó el hecho en nuestra vida, en la mía y en la de muchos vascos. En todo caso, resulta evidente que nos dio una conciencia lingüística especial; que todos tenemos, bien que de forma amateur o naïf, algo de lingüistas.
No es una situación muy frecuente. Recuerdo, en este sentido, lo que me sucedió una vez en Escocia. Había acudido a una cena organizada por mi vecino, y seguía a duras penas la conversación de mis compañeros de mesa, centrada en una película sobre Mozart que se acababa de estrenar. Me pidieron mi opinión y yo respondí como pude, sustituyendo los términos ingleses que desconocía por otros que me parecían universales. En un momento dado, no sé por qué razón, dije "hypocrisy". Mis compañeros de mesa me miraron con admiración: "Oh!...hypocrisy!", exclamó el anfitrión. "Your English is getting on!", añadieron los demás en el mismo tono.
Comparé su caso con el de mi familia. En cierta ocasión, mi padre -que era carpintero y que nunca había oído hablar de Mozart- supo por alguien que un barco japonés atracado en el puerto de Bilbao se llamaba "Mitxirrika", y volvió a casa hablando de la coincidencia entre aquel nombre y el que nosotros utilizábamos -"Mitxirrika" significa "mariposa" en euskara-, y de la posible relación entre nuestra lengua y la de los japoneses...
Salí de la infancia con aquella lección aprendida. Había muchas lenguas en el mundo, además de la que habíamos aprendido en casa. Sin embargo, me esperaban otras lecciones, más amargas que aquella primera. La idea de que el euskara era una lengua normal iba a verse pronto desmentida.
Un día, acababa de salir de la escuela junto con tres o cuatro compañeros, cuando se nos acercó un joven preguntándonos si teníamos idea de dónde vivíamos. Pensamos que estaba de broma, pero no. Él no estaba hablando de geografía, sino de política. Citó la guerra civil, el bombardeo de Guernica, el fascismo, el nazismo. "Ahora ya sabéis dónde vivimos -concluyó-. En un estado fascista, bajo la bota de un dictador que quiere destruir la cultura de los vascos. ¿No os habéis dado cuenta? No hay escuelas en euskera, y tampoco televisión. Todo nos está prohibido". No nos sonaba mucho lo que nos contaba aquel joven, porque nuestros padres nunca hablaban de política delante de los niños, y nos alejamos de él sin hacerle caso. Despechado por nuestra falta de interés, el joven se dirigió a mí directamente. "¡Pues a ti te hace mucha falta saber estas cosas! -gritó-. No olvides que también tu madre anduvo de maestra enseñando el castellano! ¡Colaboró con el fascismo!".
La acusación apenas me impresionó, porque no tenía buena opinión de aquel joven y no daba crédito a lo que pudiera decir; pero, pocos días después, en una discusión con mi madre, repetí, no recuerdó por qué, lo que aquel había dicho. "¡Así que no debía enseñar castellano en la escuela!" -exclamó mi madre enfadada-. ¡Hay que ver con qué ligereza habla ese señorito! Él asiste a clases de francés, pero para los campesinos no quiere otra lengua que el euskara! Dile de mi parte que todos los campesinos quieren aprender el castellano, y que la maestras que no lo enseñan suelen tener fama de malas profesoras".
Poco tiempo después marché a estudiar a un colegio de la ciudad, y comprobé que ambos, tanto el joven como mi madre, tenían razón. Uno de mis profesores siempre daba el calificativo de "traidoras" a las provincias vascas, por no haber colaborado con la cruzada del general Franco; por otro lado, los estudiantes de buena famila consideraban que algunos de sus compañeros, originarios de la provincia, eran "demasiado vascos", endilgándoles todos los insultos que se han inventado contra los campesinos.
Había empezado para mí el aprendizaje de la segunda lección. El euskera no era como las otras lenguas que conocía. Había una lucha en torno a ella, y esa lucha era violenta. Los que habían estado a favor del bombardeo de Guernica increpaban con un "hable usted en cristiano" a los vascos que utilizaban su lengua en público; los periódicos, por su parte, se referían a ella tratándola de "lengua rústica", negada para la cultura; para la cultura moderna, al menos.
Entonces no lo sabía, pero tampoco en el futuro faltaría la lucha violenta en el País Vasco. No hay que olvidar que la organización ETA -que ahora, después de más de mil muertos, parece dispuesta a dejar las armas- tiene como uno de sus objetivos la defensa de la lengua y de la cultura vascas.
En alguno de los años que siguieron a la niñez, mi padre organizó un concurso en casa. Se trataba de confeccionar un cartel como los que solían verse en las fiestas del pueblo y de anunciar allí, no ya una carrera ciclista o una orquesta de baile, sino una demanda: "Egizu euskaraz, arren" -"Habla en vascuence, por favor"-. Preguntamos a nuestro padre para dónde lo quería, y él nos respondió señalando una de las paredes del pasillo de nuestra casa. Se daba cuenta de que cada vez hablábamos más en castellano, lo mismo que otros niños del pueblo; una actitud que llevaría el vascuence a su muerte.
Estaba a las puertas de la tercera lección: además de la pluralidad de lenguas y de la lucha política y social que se libraba en torno a ellas, estaba aquel asunto, el de la muerte. Las lenguas podían desaparecer, quedando sus palabras para los museos, como las monedas antiguas que carecen de curso legal. Por desgracia, el vascuence corría ese riesgo. Nuestro padre colgó la obra ganadora - un disco de madera con letras pintadas con purpurina- en el pasillo de la casa, y allí quedó colgada largo tiempo.
El cartel apareció de nuevo hace unos meses. Mis hermanos y yo nos topamos con él cuando husmeábamos en el desván de nuestra antigua casa. La base de madera estaba resquebrajada, pero las letras de purpurina -Egizu euskaraz, arren- se conservaban bien; incluso brillaron un poco cuando les quitamos el polvo. "¿Lo colgamos de nuevo?", les dije a mis hermanos. Pero era una broma. La situación ha cambiado mucho desde 1980, y no sólo por la autonomía política que el País Vasco logró tras la instauración de la democracia.
Naturalmente, el futuro de los euskaldunak no es cosa segura; como tampoco lo es el de muchas otras minorías que andan por el mundo. Pero ya no se puede poner en duda la apoyo de la gente a la lengua. La gente -un millón aproximado de personas, la tercera parte de los que viven en el País Vasco - sostiene el periódico "Berria", y lo mismo hace con la televisión, las radios o los libros -unos mil títulos al año- que se publican en euskara. Por otro lado, los niños y los jóvenes que ahora, tras la generalización del euskara batua -lengua literaria común-, dicen aita o euri en lugar de atta o ebi, estudian en escuelas o universidades bilingües.
Escribe Chateabriand que en las orillas de los ríos amazónicos podían escucharse palabras de lenguas ya desaparecidas, porque las repetían los papagayos -pájaros que, como se sabe, pueden vivir un siglo-. No es nuestro caso. Quizás no dure nuestra lengua lo que la terca purpurina sobre la madera; pero sobrevivirá a todos los papagayos que ahora andan por el mundo.
Quienes tienen por única lengua el inglés o el español, y también a veces los que proceden de países con una historia marcadamente dramática -tengo en mente algunos países del este de Europa-, suelen extrañarse del apego a la lengua de los vascos, encontrándolo incluso ligeramente absurdo. "¿Por qué es importante que la lengua vasca sobreviva? -me preguntó hace poco una periodista de Estados Unidos-. Dejando aparte su belleza y su originalidad, me refiero", añadió a continuación por no parecer tan rough.
Le respondí con un aforismo antiguo -"todo lo que vive desea perdurar"-; pero la periodista no se dejó impresionar y puso cara de no estar convencida. "Es verdad, queremos conservar nuestra lengua -dije entonces-. Pero no porque sea bonita o antigua, sino por una razón más simple. Piense que se trata de una lengua que conocemos bien y que nos resulta útil en nuestra vida cotidiana". Quise añadir: "Lo mismo que el inglés para usted". Pero no me atreví.
"Hay quien afirma que los vascos podrían comunicarse perfectamente en castellano", continuó ella. Lo que quería decirme era: "¿Por qué empeñarse en seguir hablando una lengua minoritaria cuando pueden emplear otra que cuenta con trescientos millones de hablantes?". Le dije que éramos bilingües, y que, como escritor, también publicaba en las dos lenguas; que por ese lado, de nos ser el dos menor que el uno, sólo veía ventajas. "Pero, ventajas aparte -me defendí- la que manda es la realidad. Con unas personas hablo en euskara y con otras en castellano. Claro está que yo puedo llamar a mi mujer y comunicarme con ella en castellano, pero a ella le parecería muy raro. Llevamos más de veinte años hablando en euskara". En esta ocasión no hubo réplica, pero me quedó la impresión de haberme comportado como un "listillo". Por mucha experiencia vital que tenga, el miembro de una minoría dificilmente saldrá incólume del interrogatorio de un mayoritario.
Con entrevistas o sin ellas, el euskaldun aprende una cuarta lección. Deberá avanzar del mismo modo que el pájaro del ejemplo de Kant, gracias a la resistencia del aire; sólo que, en su caso, el aire estará lleno de tópicos, siendo, en rigor, una "estereotiposfera".
Si el euskaldun es, como en mi caso, escritor, la estereotiposfera será, si cabe, más densa. Un día le dirán que escribe en una lengua "sin tradición", como si nunca se hubiera publicado nada en vascuence -el primer libro data de 1545-, o como si la tradición fuera una cualidad esotérica sólo compartida por cuatro o cinco lenguas, y no un determinado conocimiento universal que cualquier escritor puede aplicar en cualquier lengua -saber, por ejemplo, que las novelas suelen tener capítulos, o que la rosa está simbolicamente emparentada con el tiempo-; otro día le hablarán -tópico que no es sino una variante del anterior- de la relación de su obra con la oralidad, con especial mención de la abuela. "Usted habrá escuchado muchos cuentos en el regazo de su abuela", le dirán, en un tono tal que dará la impresión de el resto de los escritores de este mundo carecen de abuelas con regazo. Naturalmente, se trata del viejo clasismo: los señoritos de ciudad piensan cosas parecidas de los campesinos.
En ciertos momentos históricos, la estereotiposfera puede resultar peligrosa. Una palabra de más y el euskaldun se convierte en una nacionalista furibundo e incluso en un colaborador de los terroristas de ETA. Así me ocurrió a mí, y así le ocurrió a algunos músicos, cineastas o periodistas cuando la derecha nacionalista gobernaba en España. Afortunadamente perdieron las elecciones, y ahora llaman "colaborador de los terroristas de ETA" a cualquiera. Estos días pasados -junio de 2006- le han llamado así al Presidente del Gobierno Español, el socialista Rodríguez Zapatero.
Como escritor que soy -aunque si no lo fuera daría lo mismo- creo que las lenguas son importantes; todas ellas, también aquellas que hablamos precariamente. Las palabras siempre van asociadas a trozos de vida, y sirven de gran ayuda a la hora de preguntarnos por las personas y por el mundo. Así me ocurre a mí con atta, ama, ebi, eguzki, Pater noster, te amo gustavo, eres adorable Vanessa, hypocrisy, hable usted en cristiano y con miles de palabras más.
Con todo, hay lenguas que nos marcan más que otras y ocupan un territorio amplio de nuestro espíritu. Es mi caso con el euskara: no porque fue la lengua de mi niñez, ni por llevar consigo-como dicen algunos escritores- una particular visión del mundo -me parece difícil-, sino por razon de su especial historia; una historia dura en la que mi familia, mis amigos, los miembros de mi generación, una tercera parte o más de los vascos, y yo mismo, nos hemos visto implicados.
Bernardo Atxaga