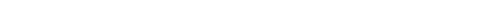Invitación al viaje
Solía haber en algunas ermitas antiguas unas oquedades donde los fieles introducían la cabeza para descargarla de pesadillas y malos pensamientos, y quizás debiera todo viajero, más aún el que marcha al País Vasco, realizar una operación semejante: descargar la cabeza y recuperar una inocencia que no sería, en ningún caso, la de los simples o los ignorantes, sino aquella que los humanistas llamaban "docta". O la que buscaba Picasso, a quien gustaba repetir que su objetivo era "llegar a pintar como un niño".
No parece una labor fácil, especialmente para los viajeros que, lejos de su cama, de sus lentejas, de su calle de toda la vida, se sienten inseguros y prefieren retroceder hacia lo que ya traían pensado o imaginado; ver lo que ya habían previsto. Así le ocurrió a Théophile Gautier, que descubrió "tejados moriscos" y ventanas pintadas de "rojo antiguo o sangre de toro" nada más acercarse a la frontera de Irún; o a Stendhal, que, tras visitar Fuenterrabia durante la guerra carlista, sólo reseñó la desolación y la miseria de la villa. Así le ocurrirá también -si no hay ermita que lo remedie- al viajero actual después del tremendo espacio y de la negativa imagen que desde hace años ha tenido el País Vasco en los medios de comunicación. Es más que posible que ese viajero emprenda la marcha preguntándose lo que Josep Mª Espinás en su precioso libro A peu pel País Basc: "¿Existe un País Vasco más allá de las noticias políticas y a menudo de violencia? ¿No hay nada más en Euskadi?".
La inquietud es comprensible, porque hay una base real en esa imagen negativa del País Vasco, y la violencia es siempre perturbadora, sea cual sea su intensidad; con todo, insisto, el viajero debería dar un paso más. Porque hay, ciertamente, un País Vasco diferente que, entre otras cosas, es muy bello.
La belleza depende a veces, como en los desiertos, de una monotonía que deja al descubierto las líneas maestras de todo paisaje, el inmenso cielo y la inmensa tierra; otras, como ocurre en el Himalaya, de su medida inhumana, impresionante, sentida muchas veces como divina. En el País Vasco, en cambio, va unida a su condición laberíntica, heterogénea. Deberían morderse la lengua quienes, con afán despectivo, lo llaman "paisito"; deberían callar también los que, con mejor humor, cantan aquello de que "Euskadi es tan pequeño que no se ve en el mapa". Se trata, por el contrario, de un país que al viajero atento le parecerá inabarcable, complejo.
Pensemos en una excursión en coche desde Lekeitio hasta Vitoria-Gasteiz por el camino más derecho, pasando por Gernika, Amorebieta, Zeanuri y Legutiano. ¿Con qué se encontraría el viajero? "Con seis ambientes", respondería un paisajista, hablando de los lugares como de las habitaciones de una casa, y se quedaría corto. El viajero podría, en ese recorrido de dos horas en coche, cruzar por tres o cuatro microclimas, oír lenguas y dialectos diferentes; ver barcos de pesca, enclaves históricos, zonas industriales duras, caseríos donde aún se trabaja con una yunta de bueyes, bosques de hoja caduca, llanadas y pinares, un pantano que, para los efectos, es un lago, unos parques y unas zonas peatonales que permiten pasear durante kilómetros sin encontrarse con el tráfico. Desde Lekeitio hasta Vitoria-Gasteiz, digo. Dos horas de camino. Y hay cien itinerarios como éste.
Imagino al viajero acompañado de alguna publicación, de alguna guía como la de la revista Argia - que también se puede encontrar en la red, en versión castellana, marcando Euskal Herriko Gida-, o la de Gallimard (Pays Basque), tan práctica como literaria, o cualquier otra. Todas ellas le ayudarán a elegir entre ese ciento de itinerarios los que más le convengan. Con todas podrá llegar a los sitios merecidamente famosos como el museo Guggenheim, el promontorio de San Juan de Gaztelugatxe, las playas de Hendaia, Biarritz o Zarautz, la casa de Pío Baroja en Vera de Bidasoa, el frontón Galarreta de Hernani o las bodegas de la Rioja alavesa. Hay, sin embargo, otra forma de orientarse, que consiste en seguir los pasos de los propios vascos, conversando con ellos y preguntándoles adónde van, de dónde vienen, cómo van a pasar el siguiente domingo. Esta actitud, menos turística, puede llevarle al viajero a la posada del pueblo baztanés de Errazu, por ejemplo, o a un concierto de música coral, a los mercados de Tolosa o de Ordizia donde, ahora mismo, a las puertas del otoño, podrá comprar setas, avellanas, castañas y otras primicias; pero le llevará sobre todo a la montaña. O como dicen aquí, "al monte".
Gorbea, Aizkorri, Ernio, Aralar... no son montañas muy altas, pues rondan los mil o mil quinientos metros de altura; la paradoja es que, si pudiera hacerse con ellas lo que en países como Estados Unidos se hace con la temperatura, es decir, calcular su valor subjetivo -el lugar que ocupan en la mente y en el corazón de las personas-, dicho valor sería enorme. No me refiero al aspecto deportivo, aunque algo tendrá que ver la especial relación que la sociedad vasca tiene con la montaña con el hecho de que el alpinismo se enseñe hasta a los niños y niñas de cinco años; me refiero a que se trata del espacio extraordinario por excelencia; un lugar "otro", equivalente a la "selva" o "floresta" que, en tiempos medievales, quedaba fuera de la influencia del castillo.
Los vascos suben al monte porque, por ejemplo, quieren estar solos y en completo silencio. O porque quieren superar una prueba y revivir la legendaria ascensión del poeta Petrarca y de su hermano al Mont Mantou, la cual, por primera vez en la historia, tuvo una motivación netamente espiritual. O para poner en práctica convicciones ideológicas más actuales, tengan éstas que ver con la ecología o con los gustos románticos, ligados a la belleza natural. Y también cuando acaban de formar cuadrilla o pareja, y buscan sus primeras experiencias comunes, eligiendo en este caso, no los roquedales o las duras ascensiones de los que imitan a Petrarca, sino los deliciosos senderos que cruzan los bosques de haya o de roble o las campas donde pastan los caballos. Sube, por fin, el vasco al monte para reforzar los lazos comunitarios y celebrar en lo más alto una fiesta o una ceremonia religiosa.
Con las caminatas por el monte ocurre lo que con otros itinerarios, que no resulta fácil elegir una de ellas entre las mil posibles; pero en esta época, por la fiesta que allí se celebra durante todos los domingos de septiembre, yo optaría por la subida al Ernio. El camino lleva unas dos horas, y es, al menos desde Asteasu hasta la venta de Iturriotz, extraordinario: se sube dominando con la vista la mitad de la provincia de Gipuzkoa, con el mar al fondo. Al acercarse a la campa de Zelatun, le llegan al caminante retazos de música -country europeo, naturalmente - y los olores que surgen de las cabañas de pastores, convertidas para la ocasión en tabernas. Puede el caminante quedarse ahí, en la zona de la fiesta, pero puede también posponer el descanso y proseguir la ascensión hasta la cima, obteniendo allí, como galardón, las cintas de colores: las modernas, blancas, verdes y rojas, o las antiguas, de color violeta, rosa, verde pastel... No tiene pérdida el forastero. El itinerario se lo mostrarán los otros caminantes; en cuanto a la lengua, bastará que responda Egun on! -"Buenos días"- cuando le digan Egun on!, y que diga agur o ayó -Adiós- cuando le digan ayó. Y en la cabaña de pastores convertida en taberna, puede intentarlo en castellano, o puede señalar.
Una recomendación bastante previsible, para terminar. Si aún hubiera oquedades en las ermitas y pudiéramos meter allí la cabeza para vaciarla, deberíamos dejar, junto con las ideas previas, las prisas. No puede recorrerse el País Vasco con el mismo ánimo de quien debe viajar desde Baiona hasta Burdeos, atravesando para ello un interminable pinar de casi doscientos kilómetros. En un lugar tan repleto de cosas, el ritmo que más conviene es el lento. El que reinaba en 1927 por ejemplo, año en que J. García Mercadal publicó su libro, mezcla de guía y enciclopedia, En zigzag. Por tierras vascas de España y Francia; un ritmo que lo mismo le permitía jugar con unos niños en la playa que charlar con unos jesuitas o copiar del álbum de Gernika los autógrafos que una decena de escritores y políticos españoles habían escrito en homenaje al árbol.